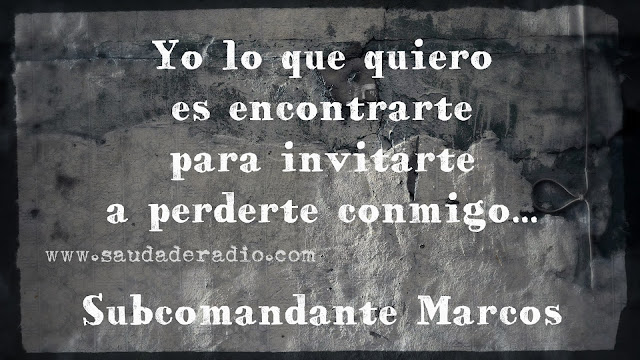Mario Benedetti - Vaivén
 |
| La frase de la imagen NO pertenece a Mario Benedetti. |
Vení a dormir conmigo:
no haremos el amor, él nos hará.
Como casi siempre, al descubrirse, el desnudo y la desnuda se asombran
de sus desnudeces. Como casi siempre, éstas son mejores que las de la
memoria. Por supuesto, son jóvenes. Él es el primero en quebrar el
encantamiento y la inercia. Sus manos se ahuecan para buscar y encontrar
los pechos de ella, que al mero contacto lucen, se renuevan. Entonces,
acariciando persuasivamente entre índice y pulgar los extremos
radiantes, él dice o piensa: “No es que carezca de sentido de culpa,
pero la verdad es que no me atormento. Las sensaciones vienen y se van,
son aves migratorias, y cuando vuelven, si vuelven, ya no son las
mismas. Se fueron frescas, espontáneas, recién nacidas, y regresan
maduras, inevitablemente programadas. Entonces, ¿A qué ahogarse en el
deber? El deber, al igual que el dolor (¿o será otra filial del dolor?),
es un cepo. Esto hay que saberlo de una vez para siempre, si queremos
que su gesto amargo, rencoroso, no nos sorprenda o nos frustre”.
El niño, calato como un ángel pero sin alas, inocente de su propia
inocencia, camina por la playa desierta y madrugona, hundiendo
cautelosamente sus pies, todavía rosados, todavía fríos, en esa
cambiante frontera que separa la arena de la olita. Descubre un tibio
placer en ese gesto neutro, misterioso, que lame sus tobillos. No
reflexiona. Simplemente disfruta. El mar no tiene para él ni pasado ni
futuro. Es tan solo una lengüeta que viene a acariciarlo, a darle la
bienvenida. Y él corresponde y sonríe, a veces hasta ríe con breves
carcajadas. En realidad, juega consigo mismo y con el mar. Y todavía no
sabe que éste no se entera, todavía ignora que el mar es de una
indiferencia insoportable, que el mar es la única tumba móvil, que el
mar es la muerte en estado de pureza. En ese punto, el niño se detiene y
ve a la niña.
Las colonizadoras manos de ella acarician la colonizada espalda de él, y
empiezan a invadirlo, a abrazarlo, a tenerlo. Entonces ella dice o
piensa: “Todo eso lo sé. Y sin embargo, en mí hay una vocación de
permanencia, que , por otra parte, nunca he visto cumplida. Es obvio que
el futuro está lleno de amenazas, de riesgos, de inseguridades, pero yo
creo (de creer en y de crear), para mi uso personal, un cielo
despejado. De lo contrario, el goce se me gasta antes de tiempo. Vos te
aferrás al instante, ése es tu estilo. Mi instante, en cambio, quiere
ser prólogo de otro, aunque lo más probable es que luego ese otro
instante no comparezca. Algo o alguien puede matar mi futuro, pero
quiero que sepas que mi futuro no es suicida”.
Lejos, en términos infantiles, pero bastante cerca en cualesquiera
otros, la niña calata como otro ángel pero también sin alas, viene a su
encuentro por la arena que aquí y allá se alza y vuela gracias al aire
matinal y marino. No se atreve todavía a pisar el agua, sólo permite que
la arena livianísima suba y baje por entre los finos dedos de sus pies
brevísimos. Allá arriba, entre pinos y eucaliptus, están las casas de
los padres, los tíos, los adultos en fin, que todavía se reponen de la
fiesta de anoche. Al igual que el niño, tampoco ella reflexiona. Apenas
si siente una repentina curiosidad por esa imagen rosácea que se acerca
(o tal vez es ella la que se va acercando, ¿o serán ambos?) y le vienen
ganas de hacerle una señal, un saludo, un signo. La niña abre los brazos
y ve que la imagen rosácea también abre los suyos. Entonces se forma en
sus labios una sonrisa primaria, en soledad, tan espontánea como
autosatisfecha.
Ahora la boca del hombre se ha detenido en la oreja de ella y opta por
pensar o decir: “¿Sabés una cosa? Tu oreja no siempre está desnuda. Sólo
lo está cuando vos lo estás. Me gusta tu oreja desnuda, tal vez como
una consecuencia de que me gustás así, como estás ahora. Después de
todo, tenés razón: el instante es mi estilo. Es allí que lo juego todo.
No ahorro disfrutes para vivir de esa renta en la tercera edad. Beso tu
oreja como si nunca hubiera besado otra oreja. Por eso tu oído escucha
estas palabras que nunca escuchó antes. Ni dije o pensé antes. El amor
no es repetición. Cada acto de amor es un ciclo en sí mismo, una órbita
cerrada en su propio ritual. Es, cómo podría explicarte, un puño de
vida. El amor no es repetición”.
El niño y la niña se han ido acercando y se detienen cuando apenas un
metro los separa. O ya no. Porque la niña avanza una mano hasta posarla
en el hombro del niño, y nota que es un poco más alto que el hombro de
ella. “¿Cómo te llamás?”, dice él para de alguna manera expresar el
gusto que le da aquel contacto. “Claudia, ¿y vos?” “Marcos.” Él consigue
suficiente coraje como para que su brazo derecho también avance hacia
el brazo izquierdo de Claudia. “¿Siempre venís a la playa?”, pregunta
él. “No, pero desde ahora vendré todos los días.” Marcos siente que está
conmovido y Claudia ve que él se sonroja. También ella se sonroja, pero
por solidaridad. Durante la pausa, ambos se miran en lo que son y en lo
que difieren. Claudia dice, todavía inocente de su propia inocencia:
“¿Qué tenés ahí”. Y se lo toca. Es un contacto leve, pero Marcos
experimenta la primera alegría importante de sus seis años de vida.
La mujer mueve la cabeza hasta que sus labios rozan los de él y entonces
dice o piensa: “Ya lo ves, has repetido que no es repetición. Y eso
quiere decir algo. Digamos que es y no es. Todo es verdad. A mí, por
ejemplo, me gusta repetir el amor, aunque reconozco que cada fase tiene
un final distinto, una bisagra original que la una con la fase que
vendrá. La repetición está en el comienzo y es como un eco, un
recordatorio de la piel. A mí siempre me enternece recordar tu piel,
pero sobre todo que tu piel me recuerde tu piel. No tengas miedo, en el
amor (al menos, en mi amor) la repetición no se vuelve rutina. El acto
mecánico, físico, puede (o no) ser igual o semejante, pero tu cuerpo y
mi cuerpo nunca son los mismos. El sexo que hoy vas a ofrecerme no es el
mismo del sábado pasado ni será, estoy segura, el del próximo martes, y
el surco mío que lo reciba tampoco es ni será el mismo. El amor es y no
es repetición”.
El veterano ha tenido un sueño frágil y bastante más joven que sus
años reales. Mira el reloj en la mesa de noche y son las tres de la
madrugada. A su lado la veterana duerme y sonríe, y es una sonrisa que
él no le ve desde hace tiempo. El calor se introduce a través de las
persianas. También entra el ruido de la discoteca de la planta baja. El
veterano aprovecha el oasis del insomnio para evaluar su propia
desnudez. Las várices lo insultan y él se resigna. Las articulaciones se
quejan y él qusiera aceitarlas, pero ya no viene aceite para tales
bisagras. A su derecha, la sábana de ella se ha deslizado al piso y él
tiene ocasión de comprender una vez más ese cuerpo conocido y contiguo.
Ella eleva un brazo para apoyar o medir su propia cabeza y el mechón
canoso se confunde con la blancura de la almohada. Él acerca su mano,
sin tocarla aún, y ella permanece inmóvil, con los ojos cerrados,
despierta. Él retira su mano. Allá abajo, la discoteca es como otro
reloj: marca el tiempo, lo desvela y revela.
Él se aparta un poco para mejor unirse, o sea para que sus manos, y de a
ratos sus labios, puedan ir recorriendo colinas y hondonadas, rincones y
llanuras. La piel de ella alternativamente se eriza o se abandona, en
tanto que allá arriba la boca se entreabre y los ojos comienzan a
cerrarse. Entonces él piensa o dice: “¿Cómo voy a programar o a calcular
el amor de mañana o pasado, si tengo aquí esta concreta recompensa (o
castigo) que sos vos, hoy? No te engaño si en este momento te confieso
que te quiero toda, cuerpo y alma y alrededores, pero ¿para qué voy a
hacerle descuentos a este deleite pronosticando qué sentiré el martes o
el jueves? Si aparto mi mirada de tu vientre húmedo y contemplo allá
enfrente el muro blanco, o más allá, si trato de vislumbrar el tallado
infinito, me encontraré inexorablemente con esa última viga que es la
muerte, y ésta es, por definición, el no amor. ¿Cómo no preferir mirarte
a vos, que sos la vida o por lo menos una de sus más incitantes
imitaciones?”
La veterana siente que algo o alguien se inmiscuye en su sueño y entonces se dispone trabajosamente a abrir sus ojos. Allí, a su izquierda, está la mirada de él. Le pregunta si no puede dormir, y él responde que sí puede pero no quiere. Ella comenta que, para la estación, ésta es una noche demasiado calurosa y que el ruido de abajo parece inacabable. Él asiente y luego dice: "Mañana se sumplen veintiocho años, ¿Te acordás?". Ella no hace comentarios, salvo con el ceño, que se encoge y se estira, vaya a saber por qué. Él inicia otro lento recorrido con su brazo. Ella no lo mira pero intuye que el brazo está viniendo. Cuando éste se detiene a pocos centímetros de su rostro, ella acerca su cabeza hasta lograr que su mejilla descanse sobre la palma que se ofrece.
Hay un silencio cálido, inexpugnable, que envuelve los dos cuerpos. De pronto, el hombre decide apoyar su oído sobre el poderoso ombligo de la mujer. Es como si a través del omphalos, esa cicatriz genérica, esa boca muda, la mujer murmurara o vibrara en el oído del hombre: “Quisiera tenerte siempre, pero me resigno a tenerte hoy. Quizás la diferencia resida en que mientras tu goce es explosivo, fulgurante, el mío, que acaso es más profundo, tiene ojeras de melancolía. No puedo evitar prever desde ahora, junto al buen azar de tenerte, el anticipo de la nostalgia que sentiré cuando no estés. Ya lo sé. Demasiado lo sé. Todo está claro. Todo estuvo claro desde el vamos. Pero que me resigne no incluye que te mienta. Y esto que yo, ombligo, dejo en vos, oído, es para que alguna vez te zumbe y al menos te preguntes qué será ese zumbido.
El veterano siente el otro cuerpo. No como antes, poro a poro, pero lo siente. Ambos saben de memoria qué cuenca de ella se corresponde con qué altozano de él. Encajan uno en otra, otro en una, como si conformaran un paisaje clásico, de postal o museo. Sólo que antes eran paisajes del último Van Gogh y ahora son del primer Ruysdael. Él demora en encenderse y ella lo sabe pero no se impacienta. El mensaje de la discoteca se filtra implacable por entre las persianas. La humedad de la madrugada los remite a otros otoños. Él sabe que aquí no vale rememorar la pasión como quien recorre un viejo códice. Pero esa misma distancia lo conmueve y percibe por fin que esa filtrada emoción es la legataria, la penúltima Thule, el corolario normal de la pasión antigua. Sólo entonces se siente crecer. Sólo entonces ella siente que él crece.
Ni el desnudo, ni la desnuda oyen campanas. Eso pasaba antes, en las fábulas familiares de las abuelas o, más cándidamente, en alguna marchita película de Burgess Meredith. Estos de ahora escuchan truenos lejanísimos, bocinas de ansiedad, ambulancias que aúllan, rock en ondas, y más confidencialmente, labios que se disfrutan, comunión de salivas. La mujer se estira en toda la extensión de su piel sabrosa, abre brazos y piernas, tal como si se desperezara pero más bien perezándose. Siente que la boca del hombre va ascendiendo a su boca y cuando por fin cada lengua se encuentra con su prójima, ambas proponen o resuelven o gimen: "Qué importa si es o no repetición, qué importa si es prólogo o desenlace. Estamos. Somos. Una y uno. Dejemos que la muerte nos odie desde lejos. Desde muy lejos. Somos. Estamos. Tan cerca de vos que soy vos. Tan cerca de mí que sos yo. Una + uno = une." Se unen, pues. El mundo queda fuera, con sus culpas, sus deberes, sus ropas. El desnudo y la desnuda son únicos testigos del amor sin testigos. Uno sobre otra, o viceversa, la humedad de sus vientres es de ambos. Los cuerpos (esos futuros, inevitables proveedores de ceniza) borran de un placerazo sus condenas y también se reconocen y trabajan. Trabajan y se gozan, únicos en el mundo, por fortuna olvidados. Entonces ella piensa o grita: "Vení", y él canta o piensa: "Voy". Y así, poco a poco (y al final, mucho a mucho) se ensimisma y celebra, se alucina y consuma el va-i-vén.
La veterana siente que algo o alguien se inmiscuye en su sueño y entonces se dispone trabajosamente a abrir sus ojos. Allí, a su izquierda, está la mirada de él. Le pregunta si no puede dormir, y él responde que sí puede pero no quiere. Ella comenta que, para la estación, ésta es una noche demasiado calurosa y que el ruido de abajo parece inacabable. Él asiente y luego dice: "Mañana se sumplen veintiocho años, ¿Te acordás?". Ella no hace comentarios, salvo con el ceño, que se encoge y se estira, vaya a saber por qué. Él inicia otro lento recorrido con su brazo. Ella no lo mira pero intuye que el brazo está viniendo. Cuando éste se detiene a pocos centímetros de su rostro, ella acerca su cabeza hasta lograr que su mejilla descanse sobre la palma que se ofrece.
Hay un silencio cálido, inexpugnable, que envuelve los dos cuerpos. De pronto, el hombre decide apoyar su oído sobre el poderoso ombligo de la mujer. Es como si a través del omphalos, esa cicatriz genérica, esa boca muda, la mujer murmurara o vibrara en el oído del hombre: “Quisiera tenerte siempre, pero me resigno a tenerte hoy. Quizás la diferencia resida en que mientras tu goce es explosivo, fulgurante, el mío, que acaso es más profundo, tiene ojeras de melancolía. No puedo evitar prever desde ahora, junto al buen azar de tenerte, el anticipo de la nostalgia que sentiré cuando no estés. Ya lo sé. Demasiado lo sé. Todo está claro. Todo estuvo claro desde el vamos. Pero que me resigne no incluye que te mienta. Y esto que yo, ombligo, dejo en vos, oído, es para que alguna vez te zumbe y al menos te preguntes qué será ese zumbido.
El veterano siente el otro cuerpo. No como antes, poro a poro, pero lo siente. Ambos saben de memoria qué cuenca de ella se corresponde con qué altozano de él. Encajan uno en otra, otro en una, como si conformaran un paisaje clásico, de postal o museo. Sólo que antes eran paisajes del último Van Gogh y ahora son del primer Ruysdael. Él demora en encenderse y ella lo sabe pero no se impacienta. El mensaje de la discoteca se filtra implacable por entre las persianas. La humedad de la madrugada los remite a otros otoños. Él sabe que aquí no vale rememorar la pasión como quien recorre un viejo códice. Pero esa misma distancia lo conmueve y percibe por fin que esa filtrada emoción es la legataria, la penúltima Thule, el corolario normal de la pasión antigua. Sólo entonces se siente crecer. Sólo entonces ella siente que él crece.
Ni el desnudo, ni la desnuda oyen campanas. Eso pasaba antes, en las fábulas familiares de las abuelas o, más cándidamente, en alguna marchita película de Burgess Meredith. Estos de ahora escuchan truenos lejanísimos, bocinas de ansiedad, ambulancias que aúllan, rock en ondas, y más confidencialmente, labios que se disfrutan, comunión de salivas. La mujer se estira en toda la extensión de su piel sabrosa, abre brazos y piernas, tal como si se desperezara pero más bien perezándose. Siente que la boca del hombre va ascendiendo a su boca y cuando por fin cada lengua se encuentra con su prójima, ambas proponen o resuelven o gimen: "Qué importa si es o no repetición, qué importa si es prólogo o desenlace. Estamos. Somos. Una y uno. Dejemos que la muerte nos odie desde lejos. Desde muy lejos. Somos. Estamos. Tan cerca de vos que soy vos. Tan cerca de mí que sos yo. Una + uno = une." Se unen, pues. El mundo queda fuera, con sus culpas, sus deberes, sus ropas. El desnudo y la desnuda son únicos testigos del amor sin testigos. Uno sobre otra, o viceversa, la humedad de sus vientres es de ambos. Los cuerpos (esos futuros, inevitables proveedores de ceniza) borran de un placerazo sus condenas y también se reconocen y trabajan. Trabajan y se gozan, únicos en el mundo, por fortuna olvidados. Entonces ella piensa o grita: "Vení", y él canta o piensa: "Voy". Y así, poco a poco (y al final, mucho a mucho) se ensimisma y celebra, se alucina y consuma el va-i-vén.