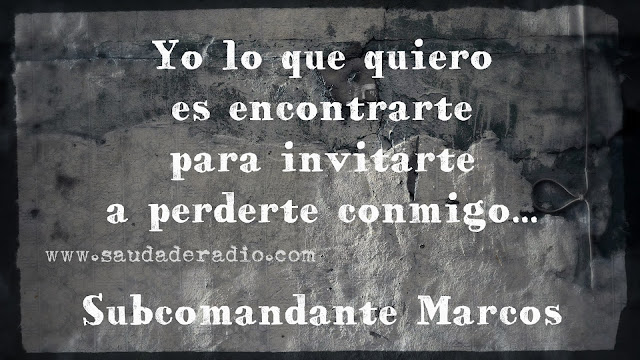Eduardo Galeano - Un tótem de nuestro tiempo
1
Sábado al atardecer, en la costa. Diálogo con los vecinos, recién llegados, de terraza a terraza:
—Hay mucha paz, aquí —dice la señora gorda.
—Sí —le digo.
Desde la terraza se ve el mar. Éste ha sido un hermoso día de verano. A una hora de Barcelona, el aire es limpio.
—Se respira otro aire, aquí —dice la señora.
—Sí —le digo.
—Lástima que tendremos que irnos —dice el marido.
—¿Tan pronto? —pregunto, celebrando secretamente la partida—. Si recién llegaron esta mañana.
—Sí, pero... ¿sabe? —dicen, a coro, el señor y la señora gorda—. En esta casa no hay televisión, y los niños no se adaptan. Me parece que tendremos que volver a la ciudad.
—Comprendo —digo.
—Hay mucha paz, aquí —dice la señora gorda.
—Sí —le digo.
Desde la terraza se ve el mar. Éste ha sido un hermoso día de verano. A una hora de Barcelona, el aire es limpio.
—Se respira otro aire, aquí —dice la señora.
—Sí —le digo.
—Lástima que tendremos que irnos —dice el marido.
—¿Tan pronto? —pregunto, celebrando secretamente la partida—. Si recién llegaron esta mañana.
—Sí, pero... ¿sabe? —dicen, a coro, el señor y la señora gorda—. En esta casa no hay televisión, y los niños no se adaptan. Me parece que tendremos que volver a la ciudad.
—Comprendo —digo.
2
Todos los sábados de tarde, los niños españoles lloran a moco tendido. Marco los hace sufrir.
Marco es una serie de dibujos animados que los japoneses han difundido por los televisores del mundo. Los japoneses han montado una multinacional de la lágrima. La industria empezó con Heidi, la repelente niñita suiza que anda por las montañas nevadas seguida por el ojo vigilante de la señorita Rottenmayer. Después, la gente de Tokio recurrió a Edmundo d’Amicis y resucitó, para el consumo mundial, una historia llorosa del autor de Corazón.
Marco, personaje de De los Apeninos a los Andes, desata ahora la ansiedad y el pánico entre los niños españoles de todas las edades. En Madrid, la Cruz Roja atiende un promedio de diez niños con crisis psicóticas en las horas siguientes al programa de televisión. «La serie es sádica» —dicen los expertos de la Cruz Roja— «y está totalmente contraindicada para los niños». Nueve de cada diez niños españoles, dicen las encuestas, ven Marco todos los sábados. Un padre explica: «Si apago el televisor, mis hijos lloran, porque quieren ver a Marco. Si lo enciendo, lloran porque lo ven». Gonzalo Morandé, médico psiquiatra especializado en niños, cuenta que su hijo menor lo ha despertado al grito de «¡Papá, no puedo más!», después del programa de Marco, y dice que en su departamento especializado del hospital la cantidad de enfermos infantiles con trastornos psíquicos se multiplicó por seis desde que la televisión española difunde la instructiva serie.
En las fiestas de fin de curso de las escuelas, los niños cantan las canciones de Marco; dibujan a Marco, con su mono Amedio en la cabeza, en los concursos de dibujo. Leen libros y revistas de Marco; usan remeras con la imagen de Marco.
Si se tratara de una película que empieza y termina, no sería grave. Pero ésta es una serie con más de cincuenta programas previstos. Marco busca a su madre y no la encuentra: a lo largo de las semanas y los meses todos los niños españoles, identificados con el japonesito de Génova, han perdido a su madre. Los padres españoles están dispuestos a todo con tal de que aparezca esa mamá. Marco atraviesa el mar, embarcado de polizonte en Génova, y recorre la Argentina: «¿Dónde estás, mamá?», clama. Los anarquistas escriben en los muros de Barcelona: «Videla: devuélvele la mamá a Marco!». Semanal ración de sufrimiento: Marco sale de Buenos Aires, atraviesa la pampa, llega a Bahía Blanca, y la mamá no aparece. La confunde con una tuberculosa o con un cocinero disfrazado, la abraza en sueños, la llora, la canta, y es inútil: hasta que no se llegue al programa cincuenta, nada de madre.
El mundo de D’Amicis —profeta literario del fascismo— es mundo sombrío. Tiene tres únicos valores: la familia, la patria y la educación entendida como una ordenada suma de conocimientos. Los personajes de Corazón son niños, pero no juegan. No tienen humor ni alegría. Son heroicos y aburridos. Marco es uno de estos típicos enanos. Sueña sueños macabros, de enfermedad y muerte, sueños de ausencia, y no juega jamás. Su mundo es un mundo adulto, y por lo tanto, trágico y desventurado: cuando viaja desde Génova a Buenos Aires, un temporal terrible acomete el buque; la enfermedad y el hambre golpean a la tripulación. A Marco le roban la poca plata que ha traído, no bien pisa la Argentina.
El sentimentaloide relato de D’Amicis, destinado a exaltar la figura de la Madre y la importancia de la Familia, ha alcanzado ahora, casi un siglo después de escrito, una insólita vigencia. Los japoneses, está visto, son capaces de arrancarle plusvalía a una mosca.
Si se tratara de una película que empieza y termina, no sería grave. Pero ésta es una serie con más de cincuenta programas previstos. Marco busca a su madre y no la encuentra: a lo largo de las semanas y los meses todos los niños españoles, identificados con el japonesito de Génova, han perdido a su madre. Los padres españoles están dispuestos a todo con tal de que aparezca esa mamá. Marco atraviesa el mar, embarcado de polizonte en Génova, y recorre la Argentina: «¿Dónde estás, mamá?», clama. Los anarquistas escriben en los muros de Barcelona: «Videla: devuélvele la mamá a Marco!». Semanal ración de sufrimiento: Marco sale de Buenos Aires, atraviesa la pampa, llega a Bahía Blanca, y la mamá no aparece. La confunde con una tuberculosa o con un cocinero disfrazado, la abraza en sueños, la llora, la canta, y es inútil: hasta que no se llegue al programa cincuenta, nada de madre.
El mundo de D’Amicis —profeta literario del fascismo— es mundo sombrío. Tiene tres únicos valores: la familia, la patria y la educación entendida como una ordenada suma de conocimientos. Los personajes de Corazón son niños, pero no juegan. No tienen humor ni alegría. Son heroicos y aburridos. Marco es uno de estos típicos enanos. Sueña sueños macabros, de enfermedad y muerte, sueños de ausencia, y no juega jamás. Su mundo es un mundo adulto, y por lo tanto, trágico y desventurado: cuando viaja desde Génova a Buenos Aires, un temporal terrible acomete el buque; la enfermedad y el hambre golpean a la tripulación. A Marco le roban la poca plata que ha traído, no bien pisa la Argentina.
El sentimentaloide relato de D’Amicis, destinado a exaltar la figura de la Madre y la importancia de la Familia, ha alcanzado ahora, casi un siglo después de escrito, una insólita vigencia. Los japoneses, está visto, son capaces de arrancarle plusvalía a una mosca.
3
Me asusta la cara de un niño mirando televisión.
Mejor dicho, me asusta la cara de todos, chicos y grandes, pasivos, inmóviles frente al tótem, pero en los niños me impresiona más. La boca medio abierta, los ojos de hipnotizado: si le hablas, no te escucha; si le tocas, no se da cuenta. Consume, en trance, no dormido pero tampoco despierto, las emociones fabricadas en serie. Horas y horas de aventuras para paralíticos. Los chicos reciben hechas las imágenes que nosotros —¿hace tantos años?— inventábamos al leer. Sandokan tiene la cara, la ropa y los gestos del actor que lo interpreta. Cuando yo era niño, quedarse dentro de casa resultaba un castigo.
4
Una maestra de escuela cuenta, aterrada, en Nueva York: «Cuando les leo una historia sin mostrarles figuras, los niños se quejan: No veo, dicen. Entonces se distraen, se levantan, conversan, no me escuchan». El lector crea imágenes mientras lee: el espectador las recibe hechas. La televisión captura la imaginación, no la libera, había dicho Bruno Bettelheim, y repite, en un libro reciente, Marie Winn (The plugin drug, televisión, children and the family, Nueva York, Viking Press, 1977). Según Marie Winn la experiencia de la televisión perpetúa la dependencia infantil de las fantasías que los adultos fabrican para los niños. El lenguaje de las nuevas generaciones es tan pobre como puede llegar a serlo sin que se eliminen del todo las palabras. Desde 1964, decaen en Estados Unidos los rendimientos de los estudiantes de la enseñanza media y superior. El nivel general de los estudiantes es cada vez más bajo y son cada vez más excepcionales los rendimientos altos. La «generación de la televisión» encuentra en las drogas la prolongación natural, en la adolescencia, del entrenamiento infantil para la contemplación pasiva del mundo. El noventa y seis por ciento de los hogares norteamericanos tienen por lo menos un aparato de televisión. Los niños están cada vez más encadenados al aparato mágico. Los chicos de dos a cinco años de edad, veían veintitrés horas semanales de TV en 1966 y treinta horas en 1970; los chicos de entre seis y once años de edad veían veinte horas semanales en 1966. En el 70, veían veintiséis horas.
Marie Winn cita diversos testimonios. Entre ellos, el de un niño que explica: «Megusta la televisión porque ella se hace cargo de mí. Yo no tengo que responder. Notengo que dar nada a nadie».
(1977).
Eduardo Galeano - Nosotros decimos NO.