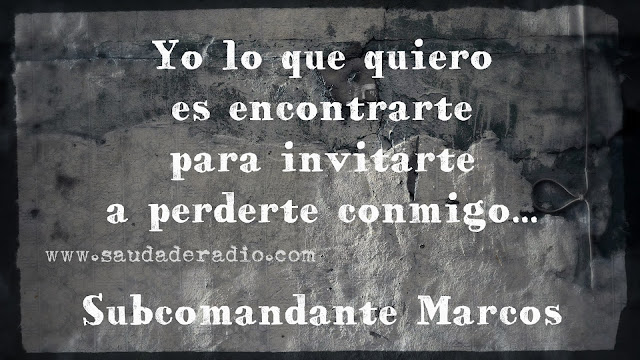Mario Benedetti - Puentes como liebres
 |
| Los mejores cuentos, poemas y frases de Mario Benedetti. |
Iremos, yo, tus ojos y yo, mientras descansas,
bajo los tersos párpados vacíos
a cazar puentes, puentes como liebres,
por los campos del tiempo que vivimos.
Pedro Salinas
Pedro Salinas
Había oído mencionar su nombre, pero la primera vez que la vi fue un rato antes de subir al vapor de la carrera. Mis viejos y mis hermanas habían venido a despedirme y estaban algo conmovidos, no porque viajara a Buenos Aires a pasar una semana con mis primos sino porque a mis dieciséis años nunca había ido solo "al extranjero". Ella también estaba en la dársena pero en otro grupo, creo que con su madre y con su abuela. Entonces mamá le dijo discretamente a mi hermana mayor: "Qué linda se ha puesto la hija de Eugenia Carrasco, pensar que hace dos años era sólo una gurisa". Mamá tenía razón: yo no podía saber cómo lucía dos años atrás la hija de Eugenia, pero ahora en cambio era una maravilla. Delgada, con el pelo rojizo sujeto en la nuca con un moño, tenía unos rasgos delicados que me parecieron casi etéreos y en el primer momento atribuí esa visión a la neblina. Luego pude comprobar que con niebla o sin niebla, ella era así. Al igual que yo, viajaba sola. Poco después ya con el barco en movimiento, nos cruzamos en un pasillo y me miró como reconociéndome. Dijo: "¿Vos sos el hijo de Clara?", exactamente cuando yo preguntaba: "¿Vos sos la hija de Eugenia?". Nos avergonzamos al unísono, pero fue más cómodo soltar la risa.
Tomé nota de que cuando reía, podía ser una pícara que se hacía la inocente, o viceversa. Inmediatamente cambié mi rumbo por el suyo. Iba pensando proponerle que cenáramos juntos y ensayaba mentalmente la frase cuando nos encontramos con el restaurante, así que se lo dije. "Y mirá que tengo plata". Me gustó que aceptara de entrada, sin recurrir al filtro de negativas e insistencias tan usado por los adultos en los años treinta. "Ah, pero somos algo más que el hijo de Clara y la hija de Eugenia, ¿no te parece? Yo me llamo Celina." "Y yo Leonel". El mozo del restaurante nos tomó por hermanos. "Qué aventura", dijo ella.
Estuve por decir aventura incestuosa, pero pensé que iba demasiado rápido. Entonces ella dijo "aventura incestuosa" y no tuve más remedio que ruborizarme. Ella también pero por solidaridad, estoy seguro. Me preguntó si sabía en qué estaba pensando. Qué iba a saber. "Bueno, estoy pensando en la cara que pondría mi abuela si supiera que estoy cenando con un muchacho".
Albricias: el muchacho era yo. Y el mozo que me preguntaba si iba a pedir el menú económico. Por supuesto. Y el mozo que preguntaba si mi hermanita también. Y ella que sí claro, "por algo somos inseparables". Se fue el mozo y dije: "Ojalá". "Ojalá qué". Me di cuenta de que había conseguido desorientarla. "Ojalá fuéramos inseparables". Ella entendió que era algo así como una declaración de amor. Y era. Cuando estábamos terminando la crema aurora, me preguntó por qué había dicho eso, y estaba seria y lindísima. Yo no estaba lindísimo pero sí estaba serio cuando imaginé que la mejor respuesta era enviarle mi mano por entre el tenedor y las copas, pero ella: "Ay no, acordate que somos hermanitos". Hay que ver los problemas que tenían los chicos, allá por 1937, en los preámbulos del amor. Era como si todos, las madres, las tías, las madrinas, las abuelas, los siglos en fin, nos estuvieran contemplando. Entonces, con las manos muy quietas pero crispadas, le contesté por fin que le había dicho eso porque me gustaba, nada más. Y ella: «Me gusta como decís que te gusto». Ah, pero a mí me gustaba que a ella le gustara cómo decía yo que me gustaba. Sí, ya sé, qué pavadas. Pero a nosotros nos sonaban como clarinadas de genio, de esas que aparecen en los diccionarios de frases famosas. Cuando estábamos en el churrasco ella dijo que hasta ahora no se había enamorado, pero quién sabe. "Además, sólo tengo quince años". Y yo dieciséis. Pero quién sabe. Y desplegaba su sonrisa. Comparada con la suya, la de la Gioconda era una pobre mueca. Debo agregar que, a pesar de sus rasgos etéreos, demostró un apetito voraz.
Del churrasco no quedaron ni huellas. Yo por lo menos dejé una papa, nada más que para que el mozo no pensara que éramos unos muertos de hambre. En el postre nos cantamos las vidas. En su clase había quien le tenía ojeriza porque era la única que obtenía sobresalientes en matemáticas. "A mi también me entusiasman las matemáticas". Exclamé radiante y hasta me lo creí, pero sólo era una mentira autopiadosa, ya que entonces las odiaba y todavía hoy me dura el rencor. Sus padres estaban separados, pero lo había asimilado bien. "Era mucho peor cuando estaban juntos y se insultaban a diario". Lamenté profundamente que mis padres no se hubieran divorciado, más bien estaban contentos de estar juntos. Lo lamenté porque habría sido otra coincidencia, pero la verdad es que no me atreví a modificar de ese modo la historia. "Leonel, no lo lamentes, es mucho mejor que se lleven bien, así se ocupan menos de vos. Si viven agraviándose, se quedan con una inquina espantosa y después se desquitan con uno". Tomamos café, que estaba recalentado, casi diría que repugnante, pero ni ella ni yo teníamos ganas de volver a nuestros respectivos camarotes. Celina compartía el suyo con dos viejas; yo, con tres futbolistas. Menos mal que la noche estaba espléndida. Aquí ya no había niebla y la Vía Láctea era emocionante. Estuvimos un rato mirando el agua, que golpeaba y golpeaba, pero hacía frío y decidimos sentarnos adentro, en un sofá enorme. Ella se puso un saquito porque estaba temblando, y yo, para transmitirle un poco de calor, apoyé mi largo brazo sobre sus hombros encogidos. El ruido del agua, el olor salitroso que nos envolvía y los pasillos totalmente desiertos, creaban un ambiente que me pareció cinematográfico. Era como si actuáramos dentro de una película. Nosotros, la pareja central.
Estuvimos callados como media hora, pero los cuerpos se contaban
historias, hacían proyectos, no querían separarse. Cuando apoyó la
cabeza en mi hombro, yo balbuceé: "Celina". Movió apenas el cabello
rojizo, sin mirarme, a modo de saludo. Un largo rato después, cuando yo
creía que estaba dormida, dijo despacito: "Pero quién sabe". La segunda
vez fue siete años más tarde. Me había quedado solo en Montevideo. Toda
la familia estaba en Paysandú, con mis tíos. Yo no había podido
acompañarlos porque había dejado de estudiar y trabajaba en una empresa
importadora.
El gerente era un inglés insoportable: o sea que estaba totalmente descartado el que yo pidiera una semana libre. El leitmotiv de su puta vida eran los repuestos para automóviles, que constituían el principal renglón de la empresa. Hablaba de pistones, pernos, válvulas de admisión y de escape, aros, cintas de freno, bujías, etc. Con una fruición casi sibarítica.
Reconozco que también hablaba de golf y los sábados siempre aparecía con los benditos paños, porque al mediodía, cuando cerrábamos, se iba con el hijo al club, en Punta Carretas, y allí se hacían la farrita. Era un mediocre, un torpón y sin embargo autoritario, enquistado en un gesto definitivamente agrio que también incluía el hijo, que era flaquísimo y curiosamente se llamaba Gordon. Al viejo sólo lo vi hacer bromas y reírse en falsete cuando venía de inspección, cada tres meses, el director general, un yanqui retacón de cogote morado, nada torpe por cierto que no jugaba al golf ni entendía demasiado de pernos y bujías, pero que vigilaba el negocio como un sabueso y en el fondo despreciaba profundamente a aquel británico de medio pelo y ambición chiquita. Reconozco que esos matices los advierto ahora, a varios lustros de distancia, pero en aquel entonces no hacía distingo: odiaba a ambos por igual. Mi trabajo era múltiple. Vendía accesorios en el mostrador, atendía la caja, cotejaba cada factura con la mercancía correspondiente (se habían detectado varias evasiones de pistones) y en los ratos libres, o en horas extras, el gerente me llamaba para dictarme cartas que yo tomaba taquigráficamente. Ocho o nueve horas en ese ritmo me dejaban aturdido y fatigado. De más está decir que no era un trabajo esplendoroso. Esa tarde estaba en el mostrador midiendo unos pernos que pedía un mecánico, cuando se hizo un silencio. Eso siempre ocurría en las escasas ocasiones en que entraba al comercio una mujer joven. Nuestros artículos no eran especialmente atractivos para el público femenino. Sin embargo, además de los accesorios para automóviles vendíamos linóleo, motores fuera de borda y cajas de herramientas, y dos o tres veces al año entraba alguna dama a pedir precios en cualquiera de esos rubros, aclarando siempre que se trataba de un regalo o de un encargo. Yo seguí con los pernos, discutiendo además con el mecánico, que juraba y perjuraba que no eran para un Ford V8, como yo le decía. Al fin pude convencerlo con argumentos irrebatibles y pagó su compra con cara de derrotado. Levanté los ojos y era Celina. Al principio no la reconocí. Se había convertido en una mujercita de primera. Ya no era etérea, pero irradiaba una seguridad y un aplomo que impresionaban. Además, no era exactamente linda sino hermosa. Y yo, con las manos sucias del aceite de los pernos, no salía de mi estupor. "Pero, Leonel, ¿qué hacés entre tantos fierros?". Lo sentí como un agravio personal: para ella todos aquellos carísimos accesorios que proporcionaban pingües ganancias a la empresa, eran sólo fierros. "¿Y vos? ¿Venís a comprar alguno?" No, simplemente se había enterado de que yo trabajaba allí y se le ocurrió saludarme, ¿Dónde se había metido desde aquella vez? Nunca más había sabido de ella. Hasta las mujeres de mi familia le habían perdido al rastro. "Estuve en Estados Unidos, en realidad todavía vivo allí, pero la historia es larga, no querrás que te la cuente aquí". De ninguna manera, y menos ahora que el inglés ha empezado a pasearse con las manos atrás, y yo conozco ese preludio. Así que quedamos en encontrarnos esa noche. ¿Dónde? En mi casa, en la suya, en un café, donde quiera. "Tiene que ser hoy, ¿sabés?, porque mañana me voy de nuevo". Y el gerente, en vez de disfrutar de aquellas piernas que se alejaban taconeando, me miró con su severidad despreciativa y colonizadora. Por las dudas, escondí mi nariz en una caja de arandelas. Vino a mi casa y yo no había tenido tiempo de decirle que estaba solo. Ahora pienso que tal vez no se lo habría dicho aunque hubiese tenido tiempo. El proyecto era tomar unos tragos e irnos a cenar, pero al llegar me dio un abrazo tan cálido, tan acompañado de otras sustentaciones y recados, que nos quedamos allí nomás, en un sofá que se parecía un poco al del barco, sólo que esta vez no apoyó su cabeza en mi hombro y además no temblaba sino que parecía inmune, segura, ilesa. Con siete años de incomunicación, tuvimos que contarnos otra vez las vidas. Sí se había ido a los Estados Unidos, enviada por la familia. Estaba estudiando psicología, quería concluir su carrera y luego regresar. No, no le gustaba aquello. Tenía amigos inteligentes, pródigos, entretenidos, pero observaba en la conducta de los norteamericanos un doble nivel, un juego en duplicado: y esto en la amistad, en el sexo, en los negocios. Herencia del puritanismo, tal vez. Todos tenemos una dosis más o menos normal de hipocresía, pero ella nunca la había visto convertida en un rasgo nacional. No podía conformarse con que yo estuviera vendiendo accesorios de automóviles. "¿No lo hago bien?". "Claro que lo hacés bien, ya vi como convenciste a aquel mecánico tan turro. Se ve que sos un experto en fierros. Pero estoy segura de que podés hacer algo mejor. ¿No te gustaban tanto las matemáticas?" "Nada de eso, aquella noche lo dije para que tuviéramos un territorio común. Además estoy seguro de que, si hubieras estado junto a mí, al final me habrían gustado, pero desapareciste, y mañana te vas". Se va y no puedo creerlo. Por primera vez tomo conciencia de mi desamparo, por primera vez me digo, y se lo digo, que con ella puedo ser mucho y que sin ella no seré nada. Responde que sin mí ella tampoco será nada, pero que no hay que obligar al azar. "Ves como nos separamos y él viene y nos junta. Quién puede saber lo que vendrá. A lo mejor yo me caso, y vos también, por tu lado. No hay que prometer nada porque las promesas son horribles ataduras, y cuando uno se siente amarrado tiende a liberarse, eso es fatal". Era lindo escucharla pero era mejor sentirla tan cerca. En ese momento me pareció que ella también tenía un doble nivel, pero sin hipocresía. Quiero decir que mientras desarrollaba todo ese razonamiento tan abierto al futuro, sus ojos me decían que la abrazara, que la besara, que iniciara por fin los trámites básicos de nuestro deseo. Y cómo podía negarle lo que esos ojos tan tiernos y elocuentes me pedían. La abracé, la besé. Sus labios eran una caricia necesaria, cómo podía haber vivido hasta ahora sin ellos. De pronto nos separamos, nos contemplamos y coincidimos en que el momento había llegado. Pero cuando yo alargaba mi mano hasta su escote, casi dibujado por anticipado el ademán de ir abriendo el paraíso, en ese instante llegó el ruido de la cerradura en la puerta de abajo. "Mis padres" dije, "pero si iban a regresar mañana". No eran mis padres sino mi hermana mayor. "Hola Marta, qué pasó". Mamá se había sentido mal, por eso ella venía a buscarme. Le pregunté si era algo serio y dijo que probablemente sí, que papá estaba con ella en el sanatorio. "Perdón, con la sorpresa omití presentarte a Celina Carrasco. Esta es Marta, mi hermana". "Ah, no sabía que se conocían. ¿Pero no estabas en el extranjero?" "Si, vive en los Estados Unidos y regresa mañana". "Bueno", dijo Celina con la mayor naturalidad, "ya me iba, todavía tengo que hacer las valijas, ya saben lo que es eso. Espero que no sea nada serio lo de tu mamá". "Gracias y buen viaje", dijo Marta. El azar estuvo esta vez remolón, ya que la ocasión siguiente sólo apareció en 1965. Yo ya no trabajaba entre los fierros. Unos meses después de la muerte de mamá, el viejo me llamó muy solemnemente y me comunicó que su propósito era hacer cuatro porciones con el dinero y los pocos bienes que tenía: él se quedaría con una, y las otras tres serían para mí y mis dos hermanas. Me indigné, traté de convencerlo: que él todavía era joven, que podía necesitar ese dinero, que nosotros teníamos nuestros ingresos, etc., pero se mantuvo. Le alcanzaba perfectamente con la jubilación y en cambio para nosotros ese dinero podía ser la base para algún buen proyecto. Y que concretamente en mi caso ya estaba bien de vender válvulas y cintas de freno. Y que no se admitían correcciones a la voluntad paterna. Así fue. Marta se buscó una socia y abrió una boutique en la calle Mercedes; mi hermana menor, Adela, menos emprendedora, simplemente invirtió la suma en bonos hipotecarios; por mi parte, dije adiós sin preaviso al gerente golfista y su mal humor e instalé mi viejo sueño, una galería de arte. Le puse un nombre obviamente artístico: La Paleta. Algunos amigos quedaron desconsolados con mi escasa imaginación, pero yo, cuando venía por Convención y contemplaba desde lejos el letrero Galería La Paleta, me sentía casi Ufano. Ah, me olvidaba de algo importante: en 1950 me había casado. Creo que tomé la decisión cuando supe, por un pintor uruguayo residente en Nueva York, que Celina se había casado en los Estados Unidos con un arquitecto venezolano. Mi mujer, Norma, trabajaba en un Banco y de noche era actriz en un teatro independiente. Tuvo algunos buenos papeles y los aprovechó. Yo iba siempre a los estrenos y en compensación ella venía a La Paleta cuando se inauguraba una muestra. Pero debo reconocer que nos veíamos poco. En una ocasión (creo que era una obra de autor italiano) Norma debía aparecer desnuda tras una mampara no transparente sino traslúcida. Digamos que no se veía pero se veía. La noche del estreno me sentí ridículo por dos razones: la primera, que una platea repleta presenciara (ay, en mi presencia) y aplaudiera el lindo cuerpo de mi mujer, y la segunda: si éramos civilizados no podía ser que yo me sintiera mal, y sin embargo me sentía. Ergo, era un producto de la barbarie. Después de esa autocrítica, me divorcié. No pude sin embargo contarle esa historia a Celina porque si bien vino al cóctel de La Paleta (se inauguraba la muestra retrospectiva de Evaristo Dávila), lo hizo acompañada de su arquitecto venezolano quien para colmo se interesaba abusivamente por la pintura y no sólo me hizo poner una tarjeta de adquirido bajo dos lindas acuarelas de Dávila (eran más baratas que los óleos) sino que se prometió y me prometió venir nuevamente por la galería antes de emprender el regreso a Los Ángeles, y todo ello "porque a esta altura del partido, los cuadros son la mejor inversión". Celina me acribilló a preguntas. Sabía que me había casado, pero cuando me preguntó por mi mujer ("Ya sé que es encantadora, ¿tenés hijos?, sé de qué se ocupa, se llama Norma ¿no?") se quedó con la boca abierta cuando le dije que nos habiamos divorciado. Emergió como pudo de aquel bache, sobre todo porque el arquitecto frunció el ceño y ella no tuvo más remedio que dedicarse a elogiar la galería. "¿Viste como yo tenía razón? Era un crimen que estuvieras enterrado en aquella empresa espantosa, con aquel gerente tan desagradable. Supe que tu mamá había fallecido, pero no habrá sido precisamente aquella noche en que llegó tu hermana, ¿verdad?" Sí, había sido precisamente aquella noche. Me dije que seguía siendo muy atractiva pero que sin embargo había perdido un poco, no demasiado, de su frescura, y eso se advertía sobre todo en su risa, que ya no estaba a medio camino entre la inocencia y la picardía, sino que era primordialmente sociable.
Me dije todo eso, pero a ella en cambio le aseguré que se la veía muy rozagante. Me pareció que el arquitecto esbozaba una sonrisa de comisuras irónicas, pero quizá fue un falso indicio.
Seguían viviendo en Estados Unidos pero querían mudarse a San Francisco. "Es la única ciudad norteamericana que soporto, debe ser porque tiene cafés y no sólo cafeterías y te podés quedar sentado durante horas junto a una ventana leyendo el diario con un solo exprés". Por fortuna el arquitecto se encontró un viejo amigo, el abrazo fue entusiasta y los palmoteos en las respectivas nucas sirvieron de prólogo a un aparte íntimo en el que presumiblemente se pusieron al día. Yo aproveché para mirarla a los ojos y hacerle una pregunta que evidentemente ella había tratado de frenar mediante aquella superflua animación: "¿Cómo estás realmente?". Cerró los ojos durante unos segundos y cuando los abrió era la Celina de siempre, aunque más apagada. "Mal", dijo. A la hora convenida, ya no recuerdo cuál era, la gente había aparecido simultáneamente desde las calles laterales, desde los autos estacionados, desde las tiendas, desde las oficinas, desde los ascensores, desde los cafés, desde las galerías, desde el pasado, desde la historia, desde la rabia. Ya hacía dos semanas que, como respuesta al golpe militar, la central de trabajadores había aplicado la medida que tenía prevista para esa situación anómala: una huelga general. Mientras caminaba, como los otros miles, por Dieciocho, pensé que a lo mejor era sólo un sueño. Todo había sido tan vertiginoso y colectivo. Además la gente se movía como en los sueños, casi ingrávida y sin embargo radiante. Cada uno tenía conciencia de los riesgos y también de que participaba en un atrevido pulso comunitario, casi un jadeo popular. Era como respirar audiblemente, osadamente, con mis pulmones y los de todos. Nunca sentí, ni antes ni después de aquel 9 de julio del 73, un impulso así, una sensación tan nítida y envolvente de a dónde iba y a qué pertenecía. Nos mirábamos y no precisábamos decirnos nada: todos estábamos en lo mismo. Nos sentíamos estafados pero a la vez orgullosos de haber detectado y denunciado al estafador. Creíamos que nadie podría con nosotros, así desarmados e inermes como andábamos, pero sin la menor vacilación en cuanto a desembarazarnos de esos alucinantes invasores que nos apuntaban, nos condenaban. Y cuanto más terreno ganaban la tensión, cuanto más rápido era el paso de hombres y mujeres de muchachos y muchachas, tanto más verosímil nos parecía ese remolino de libertad. Recuerdo que en los balcones había mucho público, como si fuéramos los protagonistas de una parada antimilitar. De pronto me acordé: alguna vez había estado en uno de esos balcones, cuando había pasado el general De Gaulle bajo un terrible aguacero, chorreante y enhiesto como el obelisco de la Concorde. Y también recordé cómo bullía la avenida allá por el 50, cuando contra todos los vaticinios la selección uruguaya le había ganado a la brasileña en la final de Maracaná. Y más atrás, cuando la reconquista de París en la segunda guerra. Por la avenida siempre había pasado el aluvión. Y ahora también. Uno se cruzaba con el amigo o el vecino y apenas le tocaba el brazo, para qué más. No había que distraerse, no había que perder un solo detalle. También nos cruzábamos con desconocidos y a partir de ese encuentro éramos conocidos, recordaríamos esa cara no para siempre, claro, pero al menos hasta la madrugada, porque nuestras retinas eran como archivos, queríamos absorber esa entelequia, queríamos concretarla en transeúntes de carne y hueso. Nada de abstracciones, por favor. Los labios apretados eran conscientes y reales; las sonrisas del prójimo, sucintas y ciertas. La calle avanzada incontenible, con sus vidrieras y balcones; la calle articulada, en inquietante silencio, su voluntad más profunda, su dignidad más dura. Los obreros esos que pocas veces bajan al centro porque la fábrica los arroja al hogar con un cansancio aletargante, aprovechaban a mirar con inevitable novelería aquel mundo de oficinistas, dependientes, cajeras, que hoy se aliaba con ellos y empujaba. No había saña, ni siquiera rencor, sólo una convicción profunda, y hasta ahí no llegaba lo planificado.
El gerente era un inglés insoportable: o sea que estaba totalmente descartado el que yo pidiera una semana libre. El leitmotiv de su puta vida eran los repuestos para automóviles, que constituían el principal renglón de la empresa. Hablaba de pistones, pernos, válvulas de admisión y de escape, aros, cintas de freno, bujías, etc. Con una fruición casi sibarítica.
Reconozco que también hablaba de golf y los sábados siempre aparecía con los benditos paños, porque al mediodía, cuando cerrábamos, se iba con el hijo al club, en Punta Carretas, y allí se hacían la farrita. Era un mediocre, un torpón y sin embargo autoritario, enquistado en un gesto definitivamente agrio que también incluía el hijo, que era flaquísimo y curiosamente se llamaba Gordon. Al viejo sólo lo vi hacer bromas y reírse en falsete cuando venía de inspección, cada tres meses, el director general, un yanqui retacón de cogote morado, nada torpe por cierto que no jugaba al golf ni entendía demasiado de pernos y bujías, pero que vigilaba el negocio como un sabueso y en el fondo despreciaba profundamente a aquel británico de medio pelo y ambición chiquita. Reconozco que esos matices los advierto ahora, a varios lustros de distancia, pero en aquel entonces no hacía distingo: odiaba a ambos por igual. Mi trabajo era múltiple. Vendía accesorios en el mostrador, atendía la caja, cotejaba cada factura con la mercancía correspondiente (se habían detectado varias evasiones de pistones) y en los ratos libres, o en horas extras, el gerente me llamaba para dictarme cartas que yo tomaba taquigráficamente. Ocho o nueve horas en ese ritmo me dejaban aturdido y fatigado. De más está decir que no era un trabajo esplendoroso. Esa tarde estaba en el mostrador midiendo unos pernos que pedía un mecánico, cuando se hizo un silencio. Eso siempre ocurría en las escasas ocasiones en que entraba al comercio una mujer joven. Nuestros artículos no eran especialmente atractivos para el público femenino. Sin embargo, además de los accesorios para automóviles vendíamos linóleo, motores fuera de borda y cajas de herramientas, y dos o tres veces al año entraba alguna dama a pedir precios en cualquiera de esos rubros, aclarando siempre que se trataba de un regalo o de un encargo. Yo seguí con los pernos, discutiendo además con el mecánico, que juraba y perjuraba que no eran para un Ford V8, como yo le decía. Al fin pude convencerlo con argumentos irrebatibles y pagó su compra con cara de derrotado. Levanté los ojos y era Celina. Al principio no la reconocí. Se había convertido en una mujercita de primera. Ya no era etérea, pero irradiaba una seguridad y un aplomo que impresionaban. Además, no era exactamente linda sino hermosa. Y yo, con las manos sucias del aceite de los pernos, no salía de mi estupor. "Pero, Leonel, ¿qué hacés entre tantos fierros?". Lo sentí como un agravio personal: para ella todos aquellos carísimos accesorios que proporcionaban pingües ganancias a la empresa, eran sólo fierros. "¿Y vos? ¿Venís a comprar alguno?" No, simplemente se había enterado de que yo trabajaba allí y se le ocurrió saludarme, ¿Dónde se había metido desde aquella vez? Nunca más había sabido de ella. Hasta las mujeres de mi familia le habían perdido al rastro. "Estuve en Estados Unidos, en realidad todavía vivo allí, pero la historia es larga, no querrás que te la cuente aquí". De ninguna manera, y menos ahora que el inglés ha empezado a pasearse con las manos atrás, y yo conozco ese preludio. Así que quedamos en encontrarnos esa noche. ¿Dónde? En mi casa, en la suya, en un café, donde quiera. "Tiene que ser hoy, ¿sabés?, porque mañana me voy de nuevo". Y el gerente, en vez de disfrutar de aquellas piernas que se alejaban taconeando, me miró con su severidad despreciativa y colonizadora. Por las dudas, escondí mi nariz en una caja de arandelas. Vino a mi casa y yo no había tenido tiempo de decirle que estaba solo. Ahora pienso que tal vez no se lo habría dicho aunque hubiese tenido tiempo. El proyecto era tomar unos tragos e irnos a cenar, pero al llegar me dio un abrazo tan cálido, tan acompañado de otras sustentaciones y recados, que nos quedamos allí nomás, en un sofá que se parecía un poco al del barco, sólo que esta vez no apoyó su cabeza en mi hombro y además no temblaba sino que parecía inmune, segura, ilesa. Con siete años de incomunicación, tuvimos que contarnos otra vez las vidas. Sí se había ido a los Estados Unidos, enviada por la familia. Estaba estudiando psicología, quería concluir su carrera y luego regresar. No, no le gustaba aquello. Tenía amigos inteligentes, pródigos, entretenidos, pero observaba en la conducta de los norteamericanos un doble nivel, un juego en duplicado: y esto en la amistad, en el sexo, en los negocios. Herencia del puritanismo, tal vez. Todos tenemos una dosis más o menos normal de hipocresía, pero ella nunca la había visto convertida en un rasgo nacional. No podía conformarse con que yo estuviera vendiendo accesorios de automóviles. "¿No lo hago bien?". "Claro que lo hacés bien, ya vi como convenciste a aquel mecánico tan turro. Se ve que sos un experto en fierros. Pero estoy segura de que podés hacer algo mejor. ¿No te gustaban tanto las matemáticas?" "Nada de eso, aquella noche lo dije para que tuviéramos un territorio común. Además estoy seguro de que, si hubieras estado junto a mí, al final me habrían gustado, pero desapareciste, y mañana te vas". Se va y no puedo creerlo. Por primera vez tomo conciencia de mi desamparo, por primera vez me digo, y se lo digo, que con ella puedo ser mucho y que sin ella no seré nada. Responde que sin mí ella tampoco será nada, pero que no hay que obligar al azar. "Ves como nos separamos y él viene y nos junta. Quién puede saber lo que vendrá. A lo mejor yo me caso, y vos también, por tu lado. No hay que prometer nada porque las promesas son horribles ataduras, y cuando uno se siente amarrado tiende a liberarse, eso es fatal". Era lindo escucharla pero era mejor sentirla tan cerca. En ese momento me pareció que ella también tenía un doble nivel, pero sin hipocresía. Quiero decir que mientras desarrollaba todo ese razonamiento tan abierto al futuro, sus ojos me decían que la abrazara, que la besara, que iniciara por fin los trámites básicos de nuestro deseo. Y cómo podía negarle lo que esos ojos tan tiernos y elocuentes me pedían. La abracé, la besé. Sus labios eran una caricia necesaria, cómo podía haber vivido hasta ahora sin ellos. De pronto nos separamos, nos contemplamos y coincidimos en que el momento había llegado. Pero cuando yo alargaba mi mano hasta su escote, casi dibujado por anticipado el ademán de ir abriendo el paraíso, en ese instante llegó el ruido de la cerradura en la puerta de abajo. "Mis padres" dije, "pero si iban a regresar mañana". No eran mis padres sino mi hermana mayor. "Hola Marta, qué pasó". Mamá se había sentido mal, por eso ella venía a buscarme. Le pregunté si era algo serio y dijo que probablemente sí, que papá estaba con ella en el sanatorio. "Perdón, con la sorpresa omití presentarte a Celina Carrasco. Esta es Marta, mi hermana". "Ah, no sabía que se conocían. ¿Pero no estabas en el extranjero?" "Si, vive en los Estados Unidos y regresa mañana". "Bueno", dijo Celina con la mayor naturalidad, "ya me iba, todavía tengo que hacer las valijas, ya saben lo que es eso. Espero que no sea nada serio lo de tu mamá". "Gracias y buen viaje", dijo Marta. El azar estuvo esta vez remolón, ya que la ocasión siguiente sólo apareció en 1965. Yo ya no trabajaba entre los fierros. Unos meses después de la muerte de mamá, el viejo me llamó muy solemnemente y me comunicó que su propósito era hacer cuatro porciones con el dinero y los pocos bienes que tenía: él se quedaría con una, y las otras tres serían para mí y mis dos hermanas. Me indigné, traté de convencerlo: que él todavía era joven, que podía necesitar ese dinero, que nosotros teníamos nuestros ingresos, etc., pero se mantuvo. Le alcanzaba perfectamente con la jubilación y en cambio para nosotros ese dinero podía ser la base para algún buen proyecto. Y que concretamente en mi caso ya estaba bien de vender válvulas y cintas de freno. Y que no se admitían correcciones a la voluntad paterna. Así fue. Marta se buscó una socia y abrió una boutique en la calle Mercedes; mi hermana menor, Adela, menos emprendedora, simplemente invirtió la suma en bonos hipotecarios; por mi parte, dije adiós sin preaviso al gerente golfista y su mal humor e instalé mi viejo sueño, una galería de arte. Le puse un nombre obviamente artístico: La Paleta. Algunos amigos quedaron desconsolados con mi escasa imaginación, pero yo, cuando venía por Convención y contemplaba desde lejos el letrero Galería La Paleta, me sentía casi Ufano. Ah, me olvidaba de algo importante: en 1950 me había casado. Creo que tomé la decisión cuando supe, por un pintor uruguayo residente en Nueva York, que Celina se había casado en los Estados Unidos con un arquitecto venezolano. Mi mujer, Norma, trabajaba en un Banco y de noche era actriz en un teatro independiente. Tuvo algunos buenos papeles y los aprovechó. Yo iba siempre a los estrenos y en compensación ella venía a La Paleta cuando se inauguraba una muestra. Pero debo reconocer que nos veíamos poco. En una ocasión (creo que era una obra de autor italiano) Norma debía aparecer desnuda tras una mampara no transparente sino traslúcida. Digamos que no se veía pero se veía. La noche del estreno me sentí ridículo por dos razones: la primera, que una platea repleta presenciara (ay, en mi presencia) y aplaudiera el lindo cuerpo de mi mujer, y la segunda: si éramos civilizados no podía ser que yo me sintiera mal, y sin embargo me sentía. Ergo, era un producto de la barbarie. Después de esa autocrítica, me divorcié. No pude sin embargo contarle esa historia a Celina porque si bien vino al cóctel de La Paleta (se inauguraba la muestra retrospectiva de Evaristo Dávila), lo hizo acompañada de su arquitecto venezolano quien para colmo se interesaba abusivamente por la pintura y no sólo me hizo poner una tarjeta de adquirido bajo dos lindas acuarelas de Dávila (eran más baratas que los óleos) sino que se prometió y me prometió venir nuevamente por la galería antes de emprender el regreso a Los Ángeles, y todo ello "porque a esta altura del partido, los cuadros son la mejor inversión". Celina me acribilló a preguntas. Sabía que me había casado, pero cuando me preguntó por mi mujer ("Ya sé que es encantadora, ¿tenés hijos?, sé de qué se ocupa, se llama Norma ¿no?") se quedó con la boca abierta cuando le dije que nos habiamos divorciado. Emergió como pudo de aquel bache, sobre todo porque el arquitecto frunció el ceño y ella no tuvo más remedio que dedicarse a elogiar la galería. "¿Viste como yo tenía razón? Era un crimen que estuvieras enterrado en aquella empresa espantosa, con aquel gerente tan desagradable. Supe que tu mamá había fallecido, pero no habrá sido precisamente aquella noche en que llegó tu hermana, ¿verdad?" Sí, había sido precisamente aquella noche. Me dije que seguía siendo muy atractiva pero que sin embargo había perdido un poco, no demasiado, de su frescura, y eso se advertía sobre todo en su risa, que ya no estaba a medio camino entre la inocencia y la picardía, sino que era primordialmente sociable.
Me dije todo eso, pero a ella en cambio le aseguré que se la veía muy rozagante. Me pareció que el arquitecto esbozaba una sonrisa de comisuras irónicas, pero quizá fue un falso indicio.
Seguían viviendo en Estados Unidos pero querían mudarse a San Francisco. "Es la única ciudad norteamericana que soporto, debe ser porque tiene cafés y no sólo cafeterías y te podés quedar sentado durante horas junto a una ventana leyendo el diario con un solo exprés". Por fortuna el arquitecto se encontró un viejo amigo, el abrazo fue entusiasta y los palmoteos en las respectivas nucas sirvieron de prólogo a un aparte íntimo en el que presumiblemente se pusieron al día. Yo aproveché para mirarla a los ojos y hacerle una pregunta que evidentemente ella había tratado de frenar mediante aquella superflua animación: "¿Cómo estás realmente?". Cerró los ojos durante unos segundos y cuando los abrió era la Celina de siempre, aunque más apagada. "Mal", dijo. A la hora convenida, ya no recuerdo cuál era, la gente había aparecido simultáneamente desde las calles laterales, desde los autos estacionados, desde las tiendas, desde las oficinas, desde los ascensores, desde los cafés, desde las galerías, desde el pasado, desde la historia, desde la rabia. Ya hacía dos semanas que, como respuesta al golpe militar, la central de trabajadores había aplicado la medida que tenía prevista para esa situación anómala: una huelga general. Mientras caminaba, como los otros miles, por Dieciocho, pensé que a lo mejor era sólo un sueño. Todo había sido tan vertiginoso y colectivo. Además la gente se movía como en los sueños, casi ingrávida y sin embargo radiante. Cada uno tenía conciencia de los riesgos y también de que participaba en un atrevido pulso comunitario, casi un jadeo popular. Era como respirar audiblemente, osadamente, con mis pulmones y los de todos. Nunca sentí, ni antes ni después de aquel 9 de julio del 73, un impulso así, una sensación tan nítida y envolvente de a dónde iba y a qué pertenecía. Nos mirábamos y no precisábamos decirnos nada: todos estábamos en lo mismo. Nos sentíamos estafados pero a la vez orgullosos de haber detectado y denunciado al estafador. Creíamos que nadie podría con nosotros, así desarmados e inermes como andábamos, pero sin la menor vacilación en cuanto a desembarazarnos de esos alucinantes invasores que nos apuntaban, nos condenaban. Y cuanto más terreno ganaban la tensión, cuanto más rápido era el paso de hombres y mujeres de muchachos y muchachas, tanto más verosímil nos parecía ese remolino de libertad. Recuerdo que en los balcones había mucho público, como si fuéramos los protagonistas de una parada antimilitar. De pronto me acordé: alguna vez había estado en uno de esos balcones, cuando había pasado el general De Gaulle bajo un terrible aguacero, chorreante y enhiesto como el obelisco de la Concorde. Y también recordé cómo bullía la avenida allá por el 50, cuando contra todos los vaticinios la selección uruguaya le había ganado a la brasileña en la final de Maracaná. Y más atrás, cuando la reconquista de París en la segunda guerra. Por la avenida siempre había pasado el aluvión. Y ahora también. Uno se cruzaba con el amigo o el vecino y apenas le tocaba el brazo, para qué más. No había que distraerse, no había que perder un solo detalle. También nos cruzábamos con desconocidos y a partir de ese encuentro éramos conocidos, recordaríamos esa cara no para siempre, claro, pero al menos hasta la madrugada, porque nuestras retinas eran como archivos, queríamos absorber esa entelequia, queríamos concretarla en transeúntes de carne y hueso. Nada de abstracciones, por favor. Los labios apretados eran conscientes y reales; las sonrisas del prójimo, sucintas y ciertas. La calle avanzada incontenible, con sus vidrieras y balcones; la calle articulada, en inquietante silencio, su voluntad más profunda, su dignidad más dura. Los obreros esos que pocas veces bajan al centro porque la fábrica los arroja al hogar con un cansancio aletargante, aprovechaban a mirar con inevitable novelería aquel mundo de oficinistas, dependientes, cajeras, que hoy se aliaba con ellos y empujaba. No había saña, ni siquiera rencor, sólo una convicción profunda, y hasta ahí no llegaba lo planificado.
Las convicciones no se organizaban; simplemente iluminan, abren rumbos.
Son un rumor, pero un rumor confirmado que sale del suelo como un
seísmo. Y así, como un rumor, como un murmullo que venía en ondas,
empezó a oírse el himno, desajustado, furioso y conmovedor como nunca.
Cuando unos silabeaban y que heróicos sabremos cumplir, otros, más
lentos o minuciosos, estaban aún estancados en el voto que el alma
pronuncia. Pero fue más delante, en el tiranos temblad, o sea en pleno
bramido con destinatarios, cuando la vi, a diez metros apenas, cantando
ella también como una poseída. Y en esta cuarta vez, además del lógico
sacudimiento, sentí también un poco de recelo, un amago casi
indiscernible de desconcierto, la sospecha de haberme quedado no sólo
lejos de su vida, como siempre había estado, sino fuera de su mundo y
fuera también de su belleza, que aún a sus cincuenta (en octubre
cumplirá cincuenta y uno) seguía siendo persuasiva; fuera de sus
noticias, de su vida cotidiana, de sus ideas, y fuera también de este
entusiasmo atronador en que estábamos envueltos, porque no lo habíamos
alcanzado juntos sino cada uno por su lado, coleccionando destrozos y
solidaridades. Sin embargo, de una cosa no me cabía duda: era la única
mujer que realmente me había importado y aún me importaba. Hacía algunos
meses, cuando había vendido La Paleta y abierto una librería de viejo
en el Cordón (los amigos esta vez me convencieron de que no la llamara
Tomo y lomo, como había sido mi intención, sino sencillamente Los
cielitos), un cliente me dijo al pasar que el arquitecto Trejo y su
mujer pensaban regresar de San Francisco para quedarse en Montevideo. En
qué momento. Dejé pasar unas semanas y cuando estaba averiguando sus
nuevas señas, vino el golpe y no sólo ese propósito sino todos los
propósitos quedaron aplazados. El país entero quedó aplazado. Y ahora
ella estaba allí. La veía y enseguida la perdía de vista. A veces
distinguía su tapado azul, o su cabeza que ya no era roja, pero de nuevo
la perdía. Y así avanzaba, procurando no dar codazos porque en aquella
muchedumbre no había enemigos. Pero ella, que no me había visto, también
se movía y no precisamente hacía mí. Entonces hubo un aaah de alerta,
que fue creciendo, y luego gritos y corridas y gente que tropezaba y
caía, porque la represión había empezado y sonaban disparos y tableteos y
había humo y palos y yo queriendo verla, intentaba correr hacia ella,
pero en la confusión las distancias variaban de minuto en minuto y ya
era bastante la furia que se descargaba sobre nosotros y había que
escapar, tiranos temblad, quizá el temblor era ese tableteo, y todo
seguía aconteciendo en un nivel onírico, sólo que esos uniformados no
eran ingrávidos y el sueño se había convertido en pesadilla. La quinta
vez fue en Atocha, antes de que tomáramos el tren nocturno que iba a
Andalucía, un domingo de octubre de 1981. Yo llevaba cinco años viviendo
en Madrid, como tercera escala del exilio. Dos días después de aquel
imborrable 9 de julio, fueron a buscarme a casa de Norma, mi ex mujer,
quien tuvo el buen tino de decirles que, aunque estabamos separados,
tenía la impresión de que yo había viajado al extranjero. ¿Dónde? "Ni
idea, él siempre viaja mucho y lógicamente, dada nuestra actual
situación, no se molesta en comunicármelo". Buena actriz, por suerte. Y
yo un sedentario congénito, tuve que irme a hurtadillas. Pero aun así,
antes de cruzar la frontera, escondido en casa de amigos por tres o
cuatro días, pude averiguar que Celina había sido detenida.
También su hijo. Me aseguraron que el arquitecto no salía de su estupor, y que era un estupor con doble llave. Primero estuve en Porto Alegre, luego en París, por fin en Madrid, donde no me fue fácil conseguir trabajo. Durante seis meses viví de lo poco que me mandaban mis hermanas, pero esa ayuda me provocaba (resabios de machismo, claro) una incomodidad casi a flor de piel. Me sentía un gígolo de mis propias hermanas, y eso, en mi marco de pequeño burgués progresista, era un escándalo. Por suerte, un buen grabador mexicano a quien yo conocía desde tiempo atrás porque había expuesto sus litografías en La Paleta, me presentó a la propietaria de una rimbombante galería del barrio de Salamanca, habló maravillas de mi conocimiento del ramo y como resultado empecé a trabajar. La dueña, una noruega veterana y buena tipa, pese a que no creyó una sola palabra del panegírico, se mostró dispuesta a sacarme del pozo. Más tarde se fue convenciendo de que yo podía serle de utilidad y empezó a mandarme a provincias a fin de que descubriera jóvenes promesas.
Reconozco que descubrí varias, y doña Sigrid, como yo la llamaba, me fue tomando confianza. Esta vez me enteré rápidamente de la presencia de Celina en Madrid. Había pasado tres años en la cárcel, acusada de servir de correo internacional, el servicio de actividades "subversivas". La habían tratado mal, pero no tan mal como a otras mujeres, casi todas mucho más jóvenes, que cayeron en aquellas jornadas de espanto. Por un lado su edad (cuando fue detenida tenia 52 y al salir 55) y sus maneras dignas y seguras que establecían una inevitable distancia con aquellos omnipotentes en bruto, y por otro sus vinculaciones con medios diplomáticos y políticos, hicieron que los militares le guardaran cierta consideración, aunque esta siempre estuviera ligada a algo que para ellos constituía un enigma: por qué una dama culta, de buena familia, de aspecto impecable, de hábitos refinados, había arriesgado su confort, su libertad y hasta su matrimonio, comprometiéndose en una tarea loca, irresponsable, y para ellos sobre todo delictiva. Como en el fondo querían ser suaves con ella (aunque por supuesto sin hacerse acreedores a ningún tirón de orejas, ni de galones) fabricaron para sí mismos una explicación que les pareció verosímil: el hijo había estado metido hasta el pescuezo en faenas conspirativas y ella simplemente le había dado una mano. Una vez que la motivación adquirió un tinte maternal, y por ende familiar, occidental y cristiano, ya estuvieron en condiciones de tolerar su propia tolerancia. Hubo, es cierto, un suboficial que en un interrogatorio especialmente duro, frente a los altivos desplantes de la detenida perdió la compostura y la abofeteó varias veces, partiéndole el labio y dejándole un ojo tumefacto, pero también es cierto que el impulsivo fue sancionado. Celina (todo lo fui sabiendo poco a poco, por amigos comunes) se sentía, en medio de todo, una privilegiada, ya que luego compartió su celda con varias muchachas que estaban literalmente reventadas. En cuanto a su hijo, sólo pudieron probarle una mínima parte de la pirámide de acusaciones, pero a él sí lo torturaron con delectación y estuvo cuatro meses en el Hospital Militar. Cumplió su condena de cinco años y luego lo deportaron. Ahora vivía con su mujer en Gotemburgo. Para Celina esos años fueron decisivos. La prisión había cortado su vida en dos, y la libertad la había esperado con una pródiga canasta de problemas. En primer término, su matrimonio. La falta de solidaridad demostrada por el arquitecto (siempre había sido un hombre estrechamente vinculado a las transnacionales) había liquidado la convivencia conyugal, ya seriamente deteriorada en el momento de la detención. Fueron seis meses de discusiones interminables y por fin Celina decidió romper una unión que había durado nada menos que treinta años. Cuando todo estaba resuelto y habrían por lo menos llegado al acuerdo de iniciar el divorcio una vez que Trejo regresara de un corto viaje a su paraíso norteño, el proyecto tuvo una brusca e imprevista modificación, ya que el arquitecto sufrió un síncope en el aeropuerto Kennedy, exactamente cuando los altavoces llamaban para su vuelo de Pan American. Mientras el hijo siguió en el penal, Celina permaneció en Montevideo, a pesar de que el muchacho, en cada visita, le pedía que se fuera: "Yo sé por qué te lo digo. Andate vieja". Pero la vieja sólo hizo sus bártulos cuando él le telefoneó desde Estocolmo que había llegado bien.
Precisamente, Celina venía ahora de Suecia, donde había pasado un mes con el hijo y la nuera. Su proyecto era estar dos meses en España y luego decidiría. Su situación económica le daba cierta seguridad, y aunque ayudaba frecuentemente al hijo, no pasaba dificultades. Cuando la localicé por teléfono, gritó "Leonel" antes de que le aclarara quién la llamaba. Teníamos que vernos, claro, pero le dije que el domingo yo debía partir por tren nocturno hacía Andalucía y le propuse que me acompañara, así aprovechábamos el viaje a Huelva y Málaga y Granada para contarnos una vez más quiénes éramos. Hubo veinte segundos de silencio que me parecieron media hora y por fin dijo que bueno.
Yo me encargaría de los billetes y de reservar los compartimentos, individuales y de primera por supuesto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Imaginé que estaría sonriendo y que aún ahora la Gioconda saldría perdidosa. La noche del domingo llegué a Atocha media hora antes de lo convenido. Ella en cambio apareció con veinte minutos de retraso. Desde lejos venía pidiendo perdón, perdón, y lo siguió diciendo ya muy quedo junto a mi oído cuando nos abrazamos. No había tiempo para ternuras, de modo que fuimos casi corriendo hasta el andén y por el andén hasta el final, donde estaba nuestro vagón. En realidad subimos dos minutos antes de que el convoy comenzara a moverse. Un tipo bastante amable nos acompañó hasta nuestras respectivas cabinas individuales, tal vez un poco extraño de que no tuviéramos una doble. Dejamos el equipaje y los abrigos y sólo entonces tuvimos tiempo de mirarnos. "En marzo voy a ser abuela", fue lo primero que me dijo. Algo así como una alerta. "Ah, yo no. Para no correr ese riesgo espantoso, tomé la precaución de no tener hijos". Nos volvimos a mirar, pero indirectamente, gracias al cristal de la ventanilla. "Leonel, ¿será que por fin estaremos tranquilos vos y yo?" "Querida, has cometido tu primer error: yo no estoy tranquilo". Tomé su mano y la conduje hasta el reloj llamado cuore. El mío, claro. "Falluto, es por la corrida. A tus años. Mira que no quiero chantajes cardiovasculares". Mi desilusión debió notarse porque apartó la mano del reloj y la pasó por mi pelo. "Quiero empezar por un comunicado oficial", dijo, "he llegado a la conclusión de que te quiero". "¿Y entonces por qué desaparecías y te ibas a los Estados Unidos y te casabas y todas esas cosas horribles?". "Yo también podría preguntarte por qué te quedabas y te desgastabas entre los fierros y llegaba de improviso tu hermana y te casabas y te divorciabas y todas esas cosas horribles". Sí, era cierto. En algún momento deberé darme la cabeza contra el muro. Fuimos a cenar al vagón restaurante, pero no había ni crema aurora ni churrasco, así que tuvo que ser jamón de York y trucha a la almendra. "¿No te parece que desperdiciamos la vida?". "También hubo cosas buenas. Pero si te referís a la vida nuestra, a la vida vos y yo, estoy de acuerdo, la desaprovechamos". Avancé la mano, como en el vapor de la carrera, por entre las copas y el tenedor, y ella la aceptó: "Aquí no somos hermanitos". Tuve la impresión de que recordábamos todas nuestras frases (después de todo, no eran tantas) pronunciadas desde 1937 hasta ahora. Glosé otro versículo: "Tampoco somos inseparables". "¿Te parece que no? Fíjate que siempre volvemos a encontrarnos". Venía el camarero, traía y llevaba platos, vino, agua mineral, postres, café y no sentíamos vergüenza de que nos sorprendiera mirándonos, y no como rutina, sino así, encandilados. Pagamos.
También su hijo. Me aseguraron que el arquitecto no salía de su estupor, y que era un estupor con doble llave. Primero estuve en Porto Alegre, luego en París, por fin en Madrid, donde no me fue fácil conseguir trabajo. Durante seis meses viví de lo poco que me mandaban mis hermanas, pero esa ayuda me provocaba (resabios de machismo, claro) una incomodidad casi a flor de piel. Me sentía un gígolo de mis propias hermanas, y eso, en mi marco de pequeño burgués progresista, era un escándalo. Por suerte, un buen grabador mexicano a quien yo conocía desde tiempo atrás porque había expuesto sus litografías en La Paleta, me presentó a la propietaria de una rimbombante galería del barrio de Salamanca, habló maravillas de mi conocimiento del ramo y como resultado empecé a trabajar. La dueña, una noruega veterana y buena tipa, pese a que no creyó una sola palabra del panegírico, se mostró dispuesta a sacarme del pozo. Más tarde se fue convenciendo de que yo podía serle de utilidad y empezó a mandarme a provincias a fin de que descubriera jóvenes promesas.
Reconozco que descubrí varias, y doña Sigrid, como yo la llamaba, me fue tomando confianza. Esta vez me enteré rápidamente de la presencia de Celina en Madrid. Había pasado tres años en la cárcel, acusada de servir de correo internacional, el servicio de actividades "subversivas". La habían tratado mal, pero no tan mal como a otras mujeres, casi todas mucho más jóvenes, que cayeron en aquellas jornadas de espanto. Por un lado su edad (cuando fue detenida tenia 52 y al salir 55) y sus maneras dignas y seguras que establecían una inevitable distancia con aquellos omnipotentes en bruto, y por otro sus vinculaciones con medios diplomáticos y políticos, hicieron que los militares le guardaran cierta consideración, aunque esta siempre estuviera ligada a algo que para ellos constituía un enigma: por qué una dama culta, de buena familia, de aspecto impecable, de hábitos refinados, había arriesgado su confort, su libertad y hasta su matrimonio, comprometiéndose en una tarea loca, irresponsable, y para ellos sobre todo delictiva. Como en el fondo querían ser suaves con ella (aunque por supuesto sin hacerse acreedores a ningún tirón de orejas, ni de galones) fabricaron para sí mismos una explicación que les pareció verosímil: el hijo había estado metido hasta el pescuezo en faenas conspirativas y ella simplemente le había dado una mano. Una vez que la motivación adquirió un tinte maternal, y por ende familiar, occidental y cristiano, ya estuvieron en condiciones de tolerar su propia tolerancia. Hubo, es cierto, un suboficial que en un interrogatorio especialmente duro, frente a los altivos desplantes de la detenida perdió la compostura y la abofeteó varias veces, partiéndole el labio y dejándole un ojo tumefacto, pero también es cierto que el impulsivo fue sancionado. Celina (todo lo fui sabiendo poco a poco, por amigos comunes) se sentía, en medio de todo, una privilegiada, ya que luego compartió su celda con varias muchachas que estaban literalmente reventadas. En cuanto a su hijo, sólo pudieron probarle una mínima parte de la pirámide de acusaciones, pero a él sí lo torturaron con delectación y estuvo cuatro meses en el Hospital Militar. Cumplió su condena de cinco años y luego lo deportaron. Ahora vivía con su mujer en Gotemburgo. Para Celina esos años fueron decisivos. La prisión había cortado su vida en dos, y la libertad la había esperado con una pródiga canasta de problemas. En primer término, su matrimonio. La falta de solidaridad demostrada por el arquitecto (siempre había sido un hombre estrechamente vinculado a las transnacionales) había liquidado la convivencia conyugal, ya seriamente deteriorada en el momento de la detención. Fueron seis meses de discusiones interminables y por fin Celina decidió romper una unión que había durado nada menos que treinta años. Cuando todo estaba resuelto y habrían por lo menos llegado al acuerdo de iniciar el divorcio una vez que Trejo regresara de un corto viaje a su paraíso norteño, el proyecto tuvo una brusca e imprevista modificación, ya que el arquitecto sufrió un síncope en el aeropuerto Kennedy, exactamente cuando los altavoces llamaban para su vuelo de Pan American. Mientras el hijo siguió en el penal, Celina permaneció en Montevideo, a pesar de que el muchacho, en cada visita, le pedía que se fuera: "Yo sé por qué te lo digo. Andate vieja". Pero la vieja sólo hizo sus bártulos cuando él le telefoneó desde Estocolmo que había llegado bien.
Precisamente, Celina venía ahora de Suecia, donde había pasado un mes con el hijo y la nuera. Su proyecto era estar dos meses en España y luego decidiría. Su situación económica le daba cierta seguridad, y aunque ayudaba frecuentemente al hijo, no pasaba dificultades. Cuando la localicé por teléfono, gritó "Leonel" antes de que le aclarara quién la llamaba. Teníamos que vernos, claro, pero le dije que el domingo yo debía partir por tren nocturno hacía Andalucía y le propuse que me acompañara, así aprovechábamos el viaje a Huelva y Málaga y Granada para contarnos una vez más quiénes éramos. Hubo veinte segundos de silencio que me parecieron media hora y por fin dijo que bueno.
Yo me encargaría de los billetes y de reservar los compartimentos, individuales y de primera por supuesto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Imaginé que estaría sonriendo y que aún ahora la Gioconda saldría perdidosa. La noche del domingo llegué a Atocha media hora antes de lo convenido. Ella en cambio apareció con veinte minutos de retraso. Desde lejos venía pidiendo perdón, perdón, y lo siguió diciendo ya muy quedo junto a mi oído cuando nos abrazamos. No había tiempo para ternuras, de modo que fuimos casi corriendo hasta el andén y por el andén hasta el final, donde estaba nuestro vagón. En realidad subimos dos minutos antes de que el convoy comenzara a moverse. Un tipo bastante amable nos acompañó hasta nuestras respectivas cabinas individuales, tal vez un poco extraño de que no tuviéramos una doble. Dejamos el equipaje y los abrigos y sólo entonces tuvimos tiempo de mirarnos. "En marzo voy a ser abuela", fue lo primero que me dijo. Algo así como una alerta. "Ah, yo no. Para no correr ese riesgo espantoso, tomé la precaución de no tener hijos". Nos volvimos a mirar, pero indirectamente, gracias al cristal de la ventanilla. "Leonel, ¿será que por fin estaremos tranquilos vos y yo?" "Querida, has cometido tu primer error: yo no estoy tranquilo". Tomé su mano y la conduje hasta el reloj llamado cuore. El mío, claro. "Falluto, es por la corrida. A tus años. Mira que no quiero chantajes cardiovasculares". Mi desilusión debió notarse porque apartó la mano del reloj y la pasó por mi pelo. "Quiero empezar por un comunicado oficial", dijo, "he llegado a la conclusión de que te quiero". "¿Y entonces por qué desaparecías y te ibas a los Estados Unidos y te casabas y todas esas cosas horribles?". "Yo también podría preguntarte por qué te quedabas y te desgastabas entre los fierros y llegaba de improviso tu hermana y te casabas y te divorciabas y todas esas cosas horribles". Sí, era cierto. En algún momento deberé darme la cabeza contra el muro. Fuimos a cenar al vagón restaurante, pero no había ni crema aurora ni churrasco, así que tuvo que ser jamón de York y trucha a la almendra. "¿No te parece que desperdiciamos la vida?". "También hubo cosas buenas. Pero si te referís a la vida nuestra, a la vida vos y yo, estoy de acuerdo, la desaprovechamos". Avancé la mano, como en el vapor de la carrera, por entre las copas y el tenedor, y ella la aceptó: "Aquí no somos hermanitos". Tuve la impresión de que recordábamos todas nuestras frases (después de todo, no eran tantas) pronunciadas desde 1937 hasta ahora. Glosé otro versículo: "Tampoco somos inseparables". "¿Te parece que no? Fíjate que siempre volvemos a encontrarnos". Venía el camarero, traía y llevaba platos, vino, agua mineral, postres, café y no sentíamos vergüenza de que nos sorprendiera mirándonos, y no como rutina, sino así, encandilados. Pagamos.
Volvimos al vagón, estuvimos un rato en el pasillo vigilando luces que
llegaban, nos cruzaban y se iban, Le rodeé los hombros y ella recostó la
cabeza. Como por ensalmo, los cuerpos empezaron a contarse historias, a
hacer proyectos. No querían separarse. "Mañana en el hotel podríamos
tener una habitación doble", dije. "Podríamos". De pronto me apretó el
brazo, no dijo nada y se metió en su cabina. Me quedé un rato más en el
pasillo, luego entré en la mía. Me quité la ropa, me puse la pijama, me
lavé los dientes, bebí un vaso de agua. Sin demasiada convicción saqué
de mi maletín los cuentos de Salinger que pensaba leer. Pero antes de
acostarme toqué suavemente con los nudillos en la puerta doble que
separaba los compartimentos. Del otro lado también hubo nudillos y algo
más. El cerrojo de la segunda puerta sonó duro, decidido. También
descorrí el de mi lado. Nunca se me había ocurrido que si dos pasajeros
se ponen de acuerdo en abrir la puerta doble, las cabinas pueden
comunicarse. Celina. Ya no es pelirroja ni delgadita ni sus rasgos
etéreos han de confundirse con la niebla. También yo soy otra imagen. No
preciso buscarme en el espejo desalentador. Sé que dos fiordos anuncian
una calvicie que ni siquiera es prematura. Tengo un poco de barriga,
vello blanco en el pecho, manos con las inconfundibles manchas del
tiempo. Ella apaga la luz, pero a veces algún foco atraviesa las estrías
de la persiana y nuestros cuerpos aparecen, pero con barrotes de
sombra, casi como dos cebras, esos pobres animales que jamás están
desnudos. Nosotros sí. Nunca habíamos tenido nuestras desnudeces. Es un
descubrimiento. Los besos del goce, las lenguas del apremio, los vellos
contiguos por fin se reconocen, se piden, se inquieren, se responden. Es
incómodo hacer el amor en un ferrocarril, pero mucho más incómodo es no
hacerlo. El jadeo del tren se funde con el nuestro, es un compás como
el de un barco. Fuera el viento golpea como hace tantos años golpeaba el
río como mar, y en realidad es mi adolescencia la que penetra
alborozada en los quince años de mi único amor.