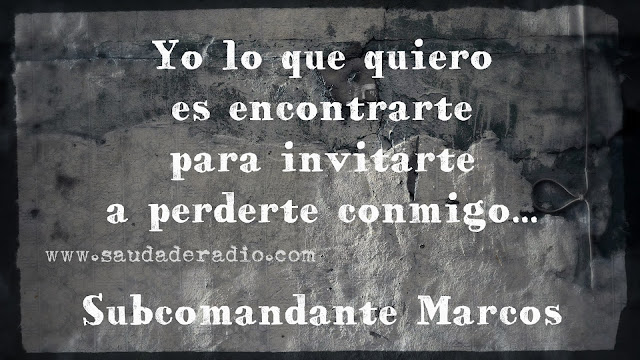Mario Benedetti - No tenía lunares
 |
| La frase de la imagen NO pertenece a Mario Benedetti. |
1.
La otra cabeza en la almohada. Rafael mira hacia arriba, rígido. Cuando despierte no sabrá dónde se halla. Luego ella dirá: «Querido», y todo volverá a su cauce.
Esta horrible posición le produce cansancio en los tobillos. Ni pensar
en nada que pueda despertarla. Entonces ella empezaría con sus
empalagosos mimos matinales y se acabaría la sensación de reposo, esta
especie de coherente aproximación a sí mismo. Anoche dijo: Nadie puede saberlo, nunca. Pasa
un carro del mercado. Los únicos ruidos del mundo. Los ronquidos y el
carro. ¿Nadie puede saberlo? Cuatro moscas recorren los párpados de
Carlitos dormido. Vamos por partes. Ella no quiere que venga Francisco. Sin embargo.
Tiene la boca reseca. Si le trae agua, se despierta. Estamos mejor solos, dijo ella. Antes quería que tuviese amigos, que los trajera a almorzar.
El sobretodo quedó sobre la silla, la manga izquierda a medio sacar. El
papel blanco que sale del bolsillo no es un programa de cine. Vamos por partes. Francisco vino por primera vez el día de los ravioles. Un sábado. El martes se lo había dicho en la oficina. No es un programa, es la cuenta de... Me
habían traído el retrato de Aurora, recién encuadrado. Los ojos
desentonaban en el rostro. Como si las cejas, los labios, las mejillas,
para cuyo aderezo recurría a su equipo de trampas fuesen lo único
natural, la verdad del semblante, en tanto que los ojos verdaderos
llegaban con retraso al conjunto, estaban en otra escala de valores,
parecían lo único adulterado. Claro, la cuenta de Ocampo. De Ocampo, que había dicho: «No hay apuro». El apuro estaba en la reticencia de los gestos. Se
lo alcancé. Mi mujer, le dije. Simpática, dijo él, tiene cara de risa.
Otra vez a flote mi orgullo imbécil por la alegría de Aurora. Hago lo
que puedo, pensé. Doscientos treinta pesos. Vamos por partes. Fui yo el
que dije. ¿Por qué no venís el sábado a cenar? La otra cabeza en la almohada. Se ha movido. Sí, se ha movido. Paciencia.
2.
—Querido —dijo ella. Estaba despeinada, grotesca, maloliente. Los labios
resecos, anteriores a toda pintura; los ojos colgantes y legañosos.
—Querido —dijo, y estiró una mano. Rafael retrocedió cinco centímetros
imperceptibles. La mano estaba allí, sobre la colcha. Movía con torpeza
su rechoncho meñique, lo montaba asquerosamente sobre el anular. Luego
se estiraba, abriéndose en cinco dedos tumefactos. Yo besaba esa mano. Yo era el idiota que cerraba los ojos al besar esa mano. Entonces aquella cosa ajena le tocó el brazo, se lo acarició. Aquella cosa blanda le recorrió el brazo como una lengua.
—Tengo la cuenta de Ocampo —dijo él para huir—. Dice que no hay apuro. Pero yo creo que se le fue la mano.
Entonces ella dijo que Ocampo siempre había sido un abusador, que ella se había dado cuenta cuando el otro aborto.
—¿Qué pasa si no pagamos?
Pero regresaba a la caricia lo más pronto posible. No importaba la
cuenta. No importaba el sudor, este sudor de abril, imposible de prever.
Él estaba conscientemente ridículo con su ramo de flores. Pero a
ella le cayó bien. A demás, dijo enseguida tres o cuatro chistes.
—Supongo que no pasa nada. La primera vez que teníamos un invitado. Carlos lloriqueó. En el postre se reía a carcajadas.
La mano se metía bajo su camisa, se deslizaba sobre los pelos y el sudor. Un asco. Él estaba contento de su éxito. Y yo también. Vio la cara de ella, el borrador de su cara, sin rastros de Ocampo ni del aborto ni de nada que no fuese me atacó un deseo imprevisto, quería besarla y apenas si podía contenerme cuando pasaba con su nuca de cuatro lunares el deseo insoportable, completamente vacío de ternura, de luna-de-miel, de fotografías-mirándose, sólo el deseo sin voz en la cocina le besé el pescuezo, me gritó loco, idiota, bruto el deseo sordo, sin memoria, hundido en el presente de noche me dijo que no le gustaban los arrumacos delante de extraños y Rafael no tuvo otra salida que mirar el reloj y como eran sólo las seis y cuarto, cansadamente se quitó el pijama.
3.
—Buenas noches —dijo Estévez. Siempre decía «buenas noches» cuando alguien llegaba después de las ocho y cuarto. Se podía meter sus sarcasmos en.
—Para mañana necesito el informe —agregó.
—Ayer me dijo que era para el viernes.
—Sí. Y ahora digo que es para mañana.
Estévez era sarcástico, pero Farías era gracioso. Cuando decía Mr. Cuckold se ahogaba de risa y de tos. Cuckold, Hahnrei, Cocu. Farías sabía decir «cornudo» en incontables idiomas y dialectos.
—Uy, Mr. Cuckold llegó tarde.
Verdaderamente, la risa le dolía.
—Uy, llegó tarde, ¿dónde está Francisco? (Esto dicho de corrido, como si
fuese una sola palabra.) ¿Dónde está Francisco? (Pero se ahogaba,
irremediablemente se ahogaba. Era demasiado para él.)
Francisco no estaba mire que jode Estévez con el bendito informe,
total ¿para qué?, de cualquier modo al tipo lo van a echar siempre
llegaba a las nueve un solo cheque no es un robo y el muchacho vale,
dijo Estévez, claro él pone sólo el visto bueno, pero yo lo firmo.
4.
«Señor Director: De acuerdo con su comunicación de fecha 18 del
corriente, por la que se me designa para investigar la irregularidad
denunciada en el movimiento de Caja y Bancos correspondiente al día 27
del pasado mes de febrero míster Cuckold es cierto nunca lo supe pero
paso a informar a usted, lo siguiente: Al efectuarse el arqueo en la
última media hora de trabajo del día 27, el subjefe señor Mieres
comprobó la falta de un cheque al portador la certeza final la certeza final en realidad desde el principio todo estuvo claro y yo no estoy desesperado solo decidiéndome girado contra la Caja Nacional de Ahorros y Descuentos por la firma Lanza, Salgado & Cía., por un importe hacia adónde ahora
de $ 7.625,68 (siete mil seiscientos veinticinco pesos con sesenta y
ocho centésimos moneda nacional). El cajero señor Luciano Valverde se
había ausentado a primera hora de la tarde con permiso del jefe señor
Estévez (según consta en boleto de salida No. 18206), pero no regresó
esa tarde la cosa es saber cuándo empezó bueno eso realmente importa
poco yo creo que el día de los ravioles Francisco ya le había echado el
ojo y la muy yegua diciéndome no me gustan los arrumacos delante de
extraños lo siento verdaderamente por Carlitos pero ya sé lo que voy a
hacer ya sé lo que voy a hacer míster Cuckold primero no negar los
cuernos ni tampoco concurrió a la Oficina los días 28 y 29. (Por indicación del señor Estévez segundo no codiciar la mujer de Francisco
no se dio intervención a la policía. A primera hora del día 28 se avisó
a la Caja Nacional de Ahorros y Descuentos, pero el cheque había sido
cobrado la víspera. El señor Valverde no pudo ser localizado hasta la
tarde tercero comprarme el revólver del día 30 y en esa misma
fecha, el padre del nombrado cajero restituyó a la Compañía el importe
íntegro del cheque. El señor Valverde (hijo) aduce que el día 27 no pudo
volver a la Oficina por hallarse indispuesto, y, al parecer, siempre de
acuerdo a sus declaraciones, dicha indisposición continúa pues no ha
vuelto a la Oficina. Para mejor comprensión de la incidencia por parte
del señor Director, el suscrito deja constancia que el señor Valverde
padre, al ser interrogado sobre el proceder de su hijo, manifestó
textualmente: "Siempre ha sido una porquería. Hagan con él lo que
quieran. Si prefieren mandarlo a la cárcel mejor. Lo que es a mí, me
tiene lleno." El suscrito comparte este criterio. Sin otro particular,
saluda al señor Director con la mayor consideración y estima. Rafael
Arias. Oficial Primero.»
5.
Aquella angustiada muchedumbre no tenía voces. Sólo el mozo pedía
express, cortados, añejas. Los demás repasaban por centésima vez con el
pedazo de diario en la mano, su rodoblona del que podía ganar en la
tercera con el lance de la séptima. Pero Rafael seguía haciendo
infantiles cabezas de gatos sobre la copia del informe que había leído
al otro.
«Yo también podría razonar acerca de esto», respondió Valverde, «después
de todo, no es tan difícil. Pero no me interesa razonar. Usted cree
haber cumplido consigo mismo, acusándome. Bien, viejo. Yo, en cambio,
creo haber cumplido conigo mismo sustrayendo ese cheque. Usted puede
sermonearme, puede identificar mi reacción como un viejo resentimiento
contra la sociedad. Y tendrá razón. He sido cómplice de tantas
caridades, he pretendido borrar con el codo, sin que ni por asomo se
debilitara mi conciencia, tantas miserias clandestinas, he contribuido
tan eficazmente a la desigualdad, al odio, a la vergüenza, que me
siento, bah, me sentía comprendido en un engaño solidario del que sólo
podía rescatarme por un acto absurdo. Mi error estuvo en no lograr la
absurdidad total. Para ello debería haber matado a alguien, o por lo
menos haberme eliminado sin piedad. Pero la desdichada herencia de mi
vida anterior, con su malsano culto de la emulación, con su aprendida
renuncia a todo positivo desorden y sus virtudes agotadoras y
anestésicas, me adelantó una impresión de desastre acerca de lo que tal
vez hubiera sido, ¿no lo cree así?, mi única salvación. En realidad,
creo que debo confesárselo, pensaba eliminarlo a usted y después
matarme. Usted era un buen pretexto, una tarea que hubiera acometido con
gusto. Precisamente el obstáculo fue que yo le tuviese antipatía, pues
ello transformaba mi acto libre en un desahogo apasionado. Por otra
parte, ¿comprende qué poca cosa hubiera sido nuestra desaparición?
Infortunadamente, ahora pasó la euforia. Me quedé a mitad de camino. Iba
a matar y sólo robé. Sin embargo, lo esencial para mí era salir del
atascadero, comprender efectivamente qué me acontecía. Y eso lo he
logrado. Es cierto que con su informe empezará el proceso de mi
destitución. Me iniciarán sumario pero todavía cobraré mi sueldo por un
año o dos. Mientras tanto, acaso vuelva la euforia y me suicide.»
«Oiga, Valverde», dijo Rafael al concluir las primeras ciento veinte cabezas de gato, «¿alguna vez su mujer le puso cuernos? ».
6.
A las tres Rafael pidió autorización para salir. No estaba desesperado,
ni siquiera triste. Primero fue al café. Quería darles tiempo, que la
escena no fuese demasiado sucia. Pidió un cortado. Cuando se sentó,
sintió aquel peso en el bolsillo trasero del pantalón. Indudablemente,
un revólver era de mal gusto. Sería pues una tarde de perfecta
inmundicia. Nunca en su vida había apretado un gatillo. Un buen tipo,
como quien dice. Una irritante beatitud le cercaba, una ternura nueva
por su pasado, por su infancia sin padre, por su implacable adolescencia
de tango y prostitutas, por el pelotón de sus amigos dispuestos
encarnizadamente a ejecutarle, por míster Cuckold, sí, por míster
Cuckold. La radio, obscena, se permitía un bolero, y Rafael sintió una
bocanada tibia de asco y puteada. Hacía tanto que no lloraba que era una
delicia sentir ese viejo sabor en los bigotes. Era el mismo del tercer
año aplazado, del ferrocarril destrozado por la Tota, de los hermanos
abrasándose cuando la muerte de Mamama. Una melancolía viscosa e
insoportable le despertaba los recuerdos, escalonándolos en señales que
aparecían como revelaciones. Un cornudo. Una palabra como un Mantram,
sencillamente poderosa. ¡Qué joder! ¡Un cornudo! Y un cornudo con
revólver, tomando serenamente su cortado. ¿Cuánto tiempo se necesita
para engañar a un marido que es un buen tipo? Cuatro años. ¿Cuánto se
necesitaba para engañar a un marido que resulta un idiota? Oh, también
cuatro años. Evidentemente, un buen tipo es igual a un idiota. Ahora la
radio terminó su bolero y hace reclame de medias, toallas higiénicas y
coca-cola. Rafael miró hacia la calle. Extrañaba este sol todavía alto
que no conocía, este sol de los ociosos, de los burgueses, de los
estudiantes, de la mujer que uno deja en casa y de los amigos que faltan
sin aviso. Se sentía pesado y liviano a la vez. Veía todo tan nítido,
tan definido, que esa pesadez era únicamente la del tiempo, la del
tiempo lento que le hacía esperar. Y también esperarse.
7.
«Por favor», murmuró, todavía sin odio, «acaben de vestirse». Rafael se
sorprendió vigilando las oscilaciones de su propia sombra sobre las
baldosas. Oyó el galope metálico del tranvía, el 10 de y veinticinco que
le traía a casa sólo los viernes, porque los otros días debía atender
la contabilidad de Vega. La radio sonaba en el comedor, entreverando las
noticias de Corea con un tango arrastrado.
Aurora ensayó un viejo ademán de rebeldía. Puso la nuca rígida, los ojos
duros, como botones, dirigiendo la indignación y la sorpresa al
amarillento cielo raso.
«Ahora lo sabés», dijo Francisco. Estaba aún en mangas de camisa,
apoyado en la estufa. Fumaba, como siempre, llevando el cigarrillo entre
el índice y el anular y apretándose la boca con toda la mano mientras
pitaba. «Algún día tenía que ser. » Rafael lo vio sonreír, con los
dientes escondidos, cauteloso y burlón, débilmente canalla. Tenía la
camisa bastante sucia, una mugre de sólo tres días, con sudores ya en
reposo del lunes y del martes, secados de noche en el respaldo de la
silla. Seguramente iba a mostrar la dentadura (si él lo dejaba: esto era
Esencias) y estaría amarilla de huevo y tradición. Pero nada importaba.
El se cepillaba los dientes tres veces al día, renovaba diariamente sus
calcetines y su camisa, la ropa interior cada tres días, y sin embargo
ella prefería revolcarse con el otro, que sería un mugriento, pero.
«Está bien», dijo. En un rincón, desde su silla alta, Carlitos
contemplaba la escena en agitado silencio. Con las manos en alto
recorría aquel fondo imprevisto de seriedad, de pesada desdicha,
moviendo los labios sin decir esas locas, singulares palabras que
ignoraba. «Está bien. Todo tiene compostura.» «Todo menos vos», contestó
Francisco, «vos sos míster Cuckold, viejo. como te puso Farías.
Convencete». Claro, quería llegar a las trompadas. Sonrió y no había
rastros de huevo, sino otro verde inusual, como de torta pascualina.
«Vamos a salir», dijo simplemente Rafael. Luego, sacó el revólver. Le
gustaba pensar: «Ahora están fritos, fritos», pero dijo: «Parece que
estamos todos tranquilos; mucho mejor.» Francisco escondió la sonrisa
pascualina. «Pensé que serías comprensivos, dijo. «Oh, naturalmente.»
«¿Y eso?» Ero era el arma. Ya lo verás. Aurora se puso el saco sin que
nadie se acercara a ayudarla. Por primera vez, Rafael la miró de lleno.
Estaba rabiosa, claro, pero la vía láctea de lunares conservaba su
atractivo. «Ponele el sobretodo al nene», dijo él. Pero cuando lo
levantaban de la silla, Carlitos, desconcertado, empezó a vomitar.
8.
Las siete y veinte cuando tomaron el taxi. Rafael dio una dirección.
Francisco respiró, aliviado. «¿Vamos de visita?», preguntó. El otro
abotonó el sobretodo de Carlitos. En realidad, no pasaba nada. Rafael
era consciente del carácter patético de aquel viaje. La mujer, el
amante, el marido, paseando en taxi, tan comprensivos y modernos como en
una buena película inglesa, mirando hacia las caras fugaces de las
aceras, alternativamente verdes, rosadas, amarillas, según la temblorosa
voluntad de los primeros letreros luminosos. Rafael se abandonó al
recuerdo de cierto antiguo placer de estarse quieto mientras la madre
lavaba calzoncillos ajenos y sacudía de vez en cuando las manos
cubiertas de espuma. Acaso desde entonces había sido susceptible a la
desgracia y ésta se había incorporado a su vida como un apellido, como
esa cosa espeluznante que era su meñique deforme de nacimiento. Pero
Rafael no distinguía ninguna revelación en esa imagen remendada de sí
mismo. Estaba imaginando por el contrario qué otras cosas apremiantes e
irrevocables le hubiera otorgado una vida sin Aurora, a qué exigente
comunidad de deliciosas molestias se veía ahora sustraído por la
despótico vulgaridad, por la insondable malicia de su mujer. Bajo esa
pantomima de cornudo, de esta sencillamente frívola trampa del azar,
demasiado soez cuando se tienen cuarenta años, había también una
sacudida inopinadamente trágica que lo despojaba de aquellas íntimas,
oblicuas ternuras en que solía posarse clandestinamente, cuando no había
testigos, cuando estaba solo, cuando nada ni nadie le impedía
compadecerse, despreciarse. Lo peor era eso: no precisamente la
frustración del amor (hacía demasiado tiempo que rechazaba el sonsonete)
ni siquiera la violenta expulsión de su aquiescente beatitud, sino la
pérdida de ese último reducto de emociones ordinarias, vergonzantes, que
si bien le habían permitido insistir en ciertos placeres dolorosos, por
lo menos lo mantenían a una distancia respetuosa y cordial. Aunque se
trataba más bien de otra cosa. Ahí estaba por fin la verdad, y con ella
una promesa —desde ya, vulnerable— de una solemne liberación: el
retroceso a la buena vida de soltero, las tardes de pesca en la
escollera, las madrugadas por la calle, el desorden sexual, las
soledades. del café, los alardes de ingenio y de machismo.
«Rafael», dijo ella. Nadie se daba cuenta de que ella lloraba. Todos
estaban fríos, crueles, ensimismados. El taxi se detuvo, obligado, y el
chófer maldijo, por su turno, de la lentitud de los tranvías, de las
viejas que cruzan sin mirar, de la Dirección de Tránsito Público, del
proyectado subterráneo, de las bocinas prepotentes. Luego pudo arrancar,
pero continuó sacudiendo la enorme cabeza con su gorra sucia, pelada en
la visera.
«Rafael», repitió la mujer. Pero Rafael estaba pensando que nada de
aquello (la infancia, el café, las prostitutas) era recuperable, ni como
presente decisivo, ni como sucedáneo de otros buenos, desmentidos
recuerdos.
9.
La pobre vieja los recibió disculpándose. El olor a fritos. La cama destendida. Ella en delantal y zapatillas.
—No importa —dijo él—. Lo que voy a decirle, es mejor que lo escuche en zapatillas.
—Pero, Rafael.
—Se trata simplemente de que su hija es una puta.
Había sonado bien. Se sentía contento. Ante todo porque lo había dicho,
pero también porque la vieja no sabía qué cara poner, porque Aurora y
Francisco se quedaban callados, porque Carlitos le tendía los brazos a
la abuela.
—No se preocupe. Francisco le explicará todo. Tendrá tiempo, porque se
va a quedar aquí, con Aurora y el nene. Como yerno aficionado.
Rafael vio que el otro se le abalanzaba con el rostro descompuesto,
olvidado de cierta primaria circunspección que aconsejaba la mano en el
bolsillo. Pero enseguida se calmó.
—No es para tanto —dijo él—. Vamos a ver, seamos comprensivos, como dice
Francisco. ¿Se quieren? Macanudo. Yo me retiro. Francisco ganará lo
necesario para todos. ¿Querían saber para qué era el arma? Bueno, es
para garantía. Para garantizar que Francisco no abandonará a Aurora,
para garantizar que nada le faltará a Carlitos. Quiero que vaya al
British School, ¿sabés, Francisco? Hoy en día es una buena defensa saber
inglés. Y además, por el apellido. Los Cuckold somos una extendida,
poderosa familia. Naturalmente, el día en que me entere de que no
cumplís, recibirás puntualmente dos balazos. Antes no. Dos balazos en la
cabeza, para mayor seguridad. De modo que no te aflijas. Si yo fuera
cursi te diría que tenés tu destino en tus manos. Pero como no lo soy,
simplemente te recuerdo que lo tengo en las mías.
Rafael tenía la seguridad de que estaban asombrados e inmóviles.
Calmosamente, se acercó a la puerta. Aún podría alcanzar el ómnibus de
menos diez. Entonces Aurora se le acercó.
—Aunque esta vez —balbuceó— aunque esta vez no hayas sido feliz...
Pensó que no era cierto, que en realidad había sido estúpido y feliz. No
pudo sentir otra cosa que cansancio, que un rotundo, infectado
cansancio. Y sólo dijo: «Otra vez será.» Ella le dio la espalda,
compungido y huraña. Entonces, él quiso poner a prueba su antiguo deseo,
y le miró la nuca. Ahora estaba seguro. No tenía lunares. Para su
memoria, para sus manos, para su sexo, ya no tenía lunares