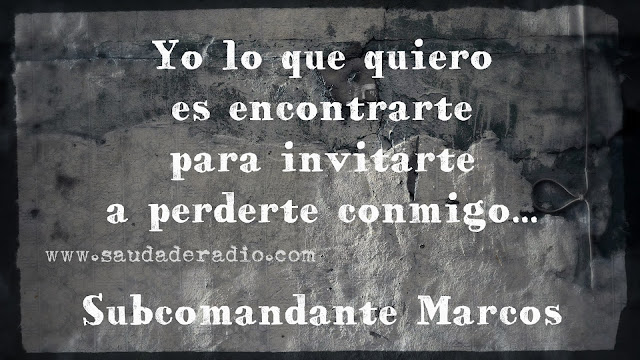Los tres - Eduardo Galeano
Ya no viste de capitana, ni dispara
pistolas, ni monta a caballo. No le caminan las piernas y todo el cuerpo
le desborda gorduras; pero ocupa su sillón de inválida como si fuera un
trono y pela naranjas y guayabas con las manos más bellas del mundo.
Rodeada de cántaros de barro, Manuela
Sáenz reina en la penumbra del portal de su casa. Más allá se abre,
entre cerros del color de la muerte, la bahía de Paita. Desterrada en
este puerto peruano, Manuela vive de preparar dulces y conservas de
frutas. Los navíos se detienen a comprar. Gozan de gran fama, en estas
costas, sus manjares. Por una cucharita, suspiran los balleneros.
Al caer la noche, Manuela se divierte
arrojando desperdicios a los perros vagabundos, que ella ha bautizado
con los nombres de los generales que fueron desleales a Bolívar.
Mientras Santander, Páez, Córdoba, Lamar y Santa Cruz disputan los
huesos, ella enciende su cara de luna, cubre con el abanico su boca sin
dientes y se echa a reír y ríe con todo el cuerpo y los muchos encajes
volanderos. Desde el pueblo de Amotape viene, a veces, un viejo amigo.
El andariego Simón Rodríguez se sienta en una mecedora, junto a Manuela,
y los dos fuman y charlan y callan. Las personas que más quiso Bolívar,
el maestro y la amante, cambian de tema si el nombre del héroe se cuela
en la conversación.
Cuando don Simón se marcha, Manuela pide
que le alcancen el cofre de plata. Lo abre con la llave escondida en el
pecho y acaricia las muchas cartas que Bolívar había escrito a la única mujer, gastados papeles que todavía dicen:
−Quiero verte y reverte y tocarte y sentirte y saborearte… Entonces pide el espejo y se cepilla largamente el pelo, por si él viene a visitarla en sueños.