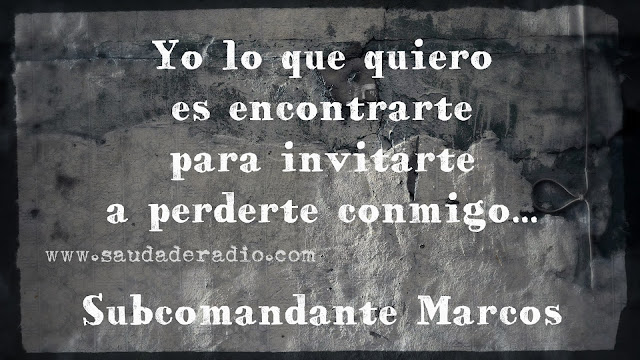Para que se abran las anchas alamedas - Eduardo Galeano
No le reconocí la voz ni el nombre. Me dijo que me había visto en 1971,
en el café Sportman de Montevideo, cuando ella estaba por viajar a
Chile. Yo le había dado unas líneas de presentación para Salvador
Allende. “¿Te acordás?”
-Ahora quiero verte. Tengo que verte sin falta -dijo. Y dijo que me traía un mensaje de él.
Colgué el teléfono Me quedé mirando la puerta cerrada. Hacía seis meses que Allende había caído acribillado a balazos.
No pude seguir trabajando.
2.
En el invierno de 1963, Allende me
había llevado al sur. Con él vi nieve por primera vez. Charlamos y
bebimos mucho, en las noches larguísimas de Punta Arenas, mientras caía
la nieve al otro lado de las ventanas. Él que me acompañó a
comprarme calzoncillos largos de frisa. Allá los llaman matapasiones.
Al año siguiente, Allende fue candidato
a la presidencia de Chile. Atravesando la cordillera de la costa, vimos
juntos un gran cartel que proclamaba: “Con Frei, los niños pobres
tendrán zapatos”. Alguien había garabateado, abajo: “Con Allende no
habrá niños pobres”. Le gustó eso, pero él sabía que era poderosa la
maquinaria del miedo. Me contó que una mucama había enterrado su único
vestido, en el fondo de la casa del patrón, por si ganaba la izquierda y
venían a quitárselo. Chile sufría una inundación de dólares y, en las
paredes de las ciudades, los barbudos arrancaban a los niños de los
brazos de sus mamas para llevárselos a Moscú.
En esas elecciones de 1964, el frente popular fue derrotado.
Pasó el tiempo; nos seguimos viendo.
En Montevideo, lo acompañé a las
reuniones políticas y a los actos; fuimos juntos al fútbol; compartimos
la comida y los tragos, las milongas. Lo emocionaba la alegría de la
mulitud en las tribunas, el modo popular de celebrar los goles y las
buenas jugadas, el estrépito de los tamboriles y los cohetes, las
lluvias de papelitos de colores. Adoraba el panqueque de manzanas en el
Morini viejo, y el vino Cabernet de Santa Rosa le hacía chasquear la
lengua, por pura cortesía, porque bien sabíamos los dos que los vinos
chilenos son mucho mejores. Bailaba con ganas, pero en un estilo de
caballero antiguo, y se inclinaba para buscar las manos de las
muchachas.
3.
Lo vi por última vez poco antes de que
asumiera la presidencia de Chile. Nos abrazamos en una calle de
Valparaíso, rodeados por las antorchas del pueblo que gritaba su nombre.
Esa noche me llevó a Concón y a la madrugada nos quedamos solos en el
cuarto. Sacó una cantimplora de whisky. Yo había estado en Bolivia y en
Cuba. Allende desconfiaba de los militares nacionalistas bolivianos,
aunque sabía que iba a necesitarlos. Me preguntó por nuestros amigos
comunes de Montevideo y buenos Aires. Después me dijo que no estaba
cansado. Se le cerraban los ojos de sueño y seguía hablando y
preguntando. Entreabrió la ventana, para oler y escuchar el mar. No
faltaba mucho para el alba. Esa mañana tendría una reunión secreta, allí
en el hotel, con los jefes de la Marina.
Unos días después, cenamos en su casa, junto con José Tohá, hidalgo pintado por el Greco, y JOrge Timossi. Allende nos dijo que el proyecto de nacionalización del cobre iba a rebotar en el Congreso. Pensaba en un gran plebiscito. Tras la bandera del cobre para los chilenos, la Unidad Popular iba a romper los moldes de la institucionalidad burguesa. Habló de eso. Después nos contó una parte de la conversación que había tenido con los altos oficiales de la Marina, en Concón, aquella mañana, mientras yo dormía en el cuarto de al lado.
4.
Y después fue presidente. Yo pasé por Chile un par de veces. Nunca me animé a distraerle el tiempo.
Vinieron tiempos de grandes cambios y
fervores, y la derecha desató la guerra sucia. Las cosas no sucedieron
como Allende pensaba. Chile recuperó el cobre, el hierro, el salitre;
los monopolios fueron nacionalizados y la reforma agraria estaba
partiendo la espina dorsal de la oligarquía. Pero los dueños del poder,
que habían perdido el gobierno, conservaban las armas y la justicia, los
diarios y las radios. Los funcionarios no funcionaban, los comerciantes
acaparaban, los industriales saboteaban y los especuladores jugabn con
la moneda. La izquierda, minoritaria en el Parlamento, se debatía en la
impotencia, y los militares actuaban por su cuenta. Faltaba de todo:
leche, verdura, repuestos, cigarrillos; y sin embargo, a pesar de las
colas y la bronca, ochocientos mil trabajadores desfilaron por las
calles de Santiago, una semana antes de la caída, para que nadie creyera
que el gobierno estaba solo. Esa multitud tenía las manos vacías.
5.
Y ahora terminaba el verano del 74,
hacía seis meses que habían arrasado el Palacio de la Moneda, y esta
mujer estaba sentada ante mí, en mi escritorio de la revista Buenos
Aires, y me hablaba de Chile y Allende.
-Y él me preguntó por vos. Y me dijo: “¿Y donde está Eduardo? Dile que se venga conmigo. Dile que yo lo llamo”.
-¿Cuándo fue eso?
-Tres semanas antes del golpe de estado. Te busqué en Montevideo y no te encontré; estabas de viaje. Un día te llamé a tu casa y me dijeron que te habías venido a vivir a Buenos Aires. Después pensé que ya no valía la pena decírtelo.